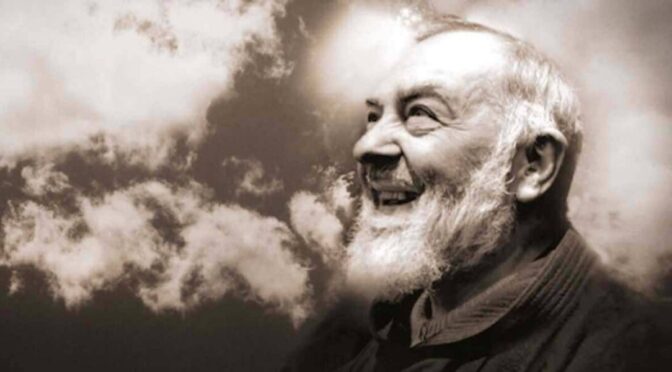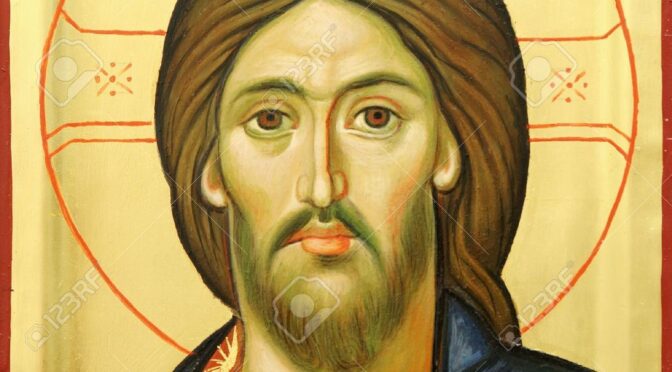Hay que entusiasmarse con la santidad
“Cuando sientas que ya no sirves para nada
todavía puedes ser santo”
San Agustín
Hace un par de días me topé con una frase que no pude dejar pasar sin detenerme un buen rato a considerarla, a reflexionarla: “Yo haría santos a todos si se dejaran trabajar” (Jesús a santa Catalina de Génova); y es que es un tema bastante común para nosotros, especialmente los sacerdotes que a menudo lo predicamos, el simple hecho de recordar que todos estamos llamados a la santidad; más aún, que todos deberíamos realmente “entusiasmarnos por la santidad”. Ojo que ocupamos muy a propósito esta expresión porque “nos entusiasmamos ante lo realizable”, ante lo posible; y en este caso, ante un deseo que brota naturalmente de lo más profundo del Sagrado Corazón de Jesús, el mismo que nos dijo “sed perfectos, así como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Es cierto que, tal vez, nuestras reales limitaciones -defectos y pecados-, nos puedan quitar el entusiasmo y apagar los magnánimos deseos, pero es aquí donde debemos recordar aquello de que “la gracia supone la naturaleza”, esa misma gracia que infunde las determinaciones más profundas y los nobles deseos que forjan a las almas santas en la medida en que éstas empiecen a ser fieles a ellos, enamorándose de Dios y haciéndose sedientos de su gloria y su santa voluntad en esta vida, preclara empresa que merece todos nuestros esfuerzos y nuestra confianza en Dios. “La gracia supone la naturaleza”, repetimos; una naturaleza que puede estar golpeada, herida, corrompida, débil, mediocre, etc., y que, sin embargo, una vez que se abandona con firmeza a los divinos designios -los que bien conoce Aquel que vino no por los justos…-, comienza a obrar de tal manera en el alma, que ésta empieza a dejarse abrasar por el fuego del amor divino (el que enardece, el que purifica, el que poco a poco va consumiendo nuestras miserias a costa de los necesarios sufrimientos y las noches encargados de labrar la grandeza), y es allí donde la santidad comienza a ser posible para ella, porque los santos se van forjando en el amor a Dios y en las exigencias de este amor que no espera excusas sino confiada entrega, que no quiere oír objeciones sino firmes determinaciones, y que no discrimina a nadie, por pecador que sea, para recibirlo junto al selecto grupo de sus íntimos, los que dejaron atrás todas las excusas y poco a poco, a fuerza de generosidad, santo abandono y correspondencia a la divina misericordia, se dejaron moldear por el Santo de los santos: “Jesucristo, luego que apareció en el mundo, ¿a quién llama? ¡A los magos! ¿Y después de los magos? ¡Al publicano! Y después del publicano a la meretriz, ¿y después de la meretriz? ¡Al salteador! ¿Y después del salteador? Al perseguidor impío.
¿Vives como un infiel? Infieles eran los magos. ¿Eres usurero? Usurero era el publicano. ¿Eres impuro? Impura era la meretriz. ¿Eres homicida? Homicida era el salteador. ¿Eres impío? Impío era Pablo, porque primero fue blasfemo, luego apóstol; primero perseguidor, luego evangelista… No me digas: “soy blasfemo, soy sacrílego, soy impuro”. Pues, ¿no tienes ejemplo de todas las iniquidades perdonadas por Dios?
¿Has pecado? Haz penitencia. ¿Has pecado mil veces? Haz penitencia mil veces. A tu lado se pondrá Satanás para desesperarte. No lo sigas, antes bien recuerda las 5 palabras “éste recibe a los pecadores”, que son grito inefable del amor, efusión inagotable de misericordia, y promesa inquebrantable de perdón.” (san Alberto Hurtado)
Suspirar por lo inalcanzable produce tristeza, suspirar por lo que es posible, aun cuando sea arduo de alcanzar, produce esperanza y entusiasmo, y la santidad es posible. Ahora sí, vayamos a la pregunta con que hemos titulado esta sencilla reflexión: ¿se imaginan si fuéramos santos?; cómo atraeríamos las almas hacia Dios; qué autoridad tendrían nuestras palabras; qué fuerza nuestros ejemplos; qué poder nuestras oraciones y qué profundidad nuestra intimidad con Dios.
La santidad, de alguna manera, podríamos decir que tiene un aspecto personal y uno social, me explico: el alma que se va santificando se va haciendo más agradable a Dios, más cercana, y esto le va permitiendo adentrase cada vez más en los gozos sobrenaturales que solamente los verdaderos amadores de Dios han llegado a conocer. A estas almas Dios las complace con gusto, como escribe el beato: “…Un alma que conocía una intimidad tan grande -entre el corazón de santa Gertrudis y su amor a Jesucristo-, se atrevió a preguntar a nuestro Señor por qué clase de atractivos había merecido santa Gertrudis una tal preferencia. “La amo de este modo, respondió nuestro Señor, a causa de la libertad de su corazón, donde nada penetra que pueda disputarme la soberanía”. Así, pues, porque ella buscaba únicamente a Dios en todas las cosas, desasida por completo de toda creatura, mereció esta santa ser el objeto de las complacencias divinas, las más inefables y extraordinarias.” (Dom Columba Marmion); pero como el bien es difusivo, es decir, necesita comunicarse, es que necesariamente el alma santa que atrae para sí las bendiciones divinas, también es instrumento para que Dios comunique la abundancia de sus gracias a las demás almas que la rodean: ¿cuántas almas, por ejemplo, se rindieron ante la Divina Misericordia, atraídas a los confesionarios del santo Cura de Ars o del santo padre Pío?; ¿cuántas mentes y corazones no se iluminaron con el diario de santa Faustina Kowalska y emprendieron una vida de respuesta a la bondad divina?; ¿cuántos teólogos, filósofos, consagrados y laicos nos seguimos beneficiando de los escritos de santo Tomás de Aquino?; ¿cuántas personas se dejaron arrastrar por el ejemplo de la santa Madre Teresa de Calcuta y sus hermanas de la caridad?; ¿acaso san Agustín, san Bernardo, o san Juan Pablo II no nos siguen predicando?; ¿acaso las vidas de los santos no siguen moviendo los corazones?; ¿qué no hay santos que, en este preciso momento, escondidos o “pasando desapercibidos”, nos están sosteniendo con sus oraciones y sacrificios?, y lo mismo los del Cielo, que siguen intercediendo por nosotros y alcanzándonos las gracias que con fe le suplicamos a Dios por medio de ellos.
En síntesis, “la santidad no se queda en el santo”, porque la virtud no termina en el virtuoso, como bien sabemos; necesariamente se irradia, actúa y beneficia a quienes entran en contacto con ellos. Dios quiere santos, Dios nos quiere santos, Dios dispone todas las gracias necesarias para hacernos santos, ¿por qué entonces no lo somos? La respuesta debemos hallarla en nosotros mismos, preguntándonos en primer lugar ¿realmente quiero ser santo?, ¿estoy dispuesto a pagar el precio?, ¿a amar a Dios lo suficiente?; ¿qué debemos hacer?: buscar en todo la gloria de Dios, pues la santidad es consecuencia de esto.
Los santos se hicieron tales por olvidarse de ellos mismos y dedicarse solo a Dios y su divina voluntad; porque no querían la honra humana ni los aplausos ni los halagos ni nada de eso, sino solamente la gloria de Dios, y por eso Él los coronó con la santidad.
De parte de Dios estará todo siempre dispuesto para que crezcamos en el amor a Él; examinémonos, pues, para descubrir y desterrar poco a poco los impedimentos u obstáculos que puedan anidar en nuestras almas, pero siempre con confianza, “al ritmo de Dios” como enseñan los santos: algunos adelantarán más rápido, otros deberán purificarse más, otros deberán padecer las grandes tormentas que los más débiles no podrían soportar sin sucumbir; sea cual sea nuestro sendero “entusiasmémonos” de caminarlo sin mirar atrás ni comparar con los demás, poniendo nuestros ojos fijamente en Dios y su gloria, en hacer mi parte y ofrecerle mi nada y mi confianza, y rogándole la gracia de cumplir con aquello para lo cual he sido creado.
Que nuestra miseria no nos desanime, que nuestros errores no nos aten, que nuestros fracasos no nos condicionen, ¿acaso no tenemos ejemplos de los santos?: “San Pablo era un gran perseguidor de la Iglesia la víspera de ser el gran apóstol. San Ignacio o San Francisco Javier eran unos mundanos libres la víspera de ser dos torbellinos apostólicos. La Magdalena era una gran pecadora la víspera de ser una gran santa. También la sociedad puede ser gran pecadora y hasta perseguidora de la Iglesia la víspera de su conversión; porque si el mundo está perdido, todos los conversos estuvieron perdidos la víspera de ser encontrados por la Gracia. Hagamos, pues, del problema del mundo un problema de Gracia y conversión…” (José María Pemán)
Roguémosle a nuestro Dios que suscite grandes santos para nuestro tiempo; y que el ejemplo de los que alcanzaron ya su Gloria en la eternidad nos entusiasme a trabajar incansablemente, cueste lo que cueste, por ser contados también entre los amigos cercanos de nuestro Señor, el Santo de los santos.
P. Jason, IVE.