Sermones de Navidad
San Bernardo de Claraval
CAPÍTULO 1
 Acabamos de oír un mensaje rebosante de alegría y digno de todo aprecio : Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido en Belén de judá. El anuncio me estremece, mi espíritu se enciende en mi interior y se apresura, como siempre, a comunicaros esta alegría y este júbilo. Jesús, el Salvador, ¿hay algo tan imprescindible a los perdidos, tan deseable para los miserables y tan conveniente para los desesperados? ¿De qué otra parte puede venimos la salvación o la más ligera esperanza de salvarse de la ley del pecado, del cuerpo mortal, del agobio de cada día y de este mundo de dolor, si no nos naciera esta realidad nueva e insospechada?
Acabamos de oír un mensaje rebosante de alegría y digno de todo aprecio : Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido en Belén de judá. El anuncio me estremece, mi espíritu se enciende en mi interior y se apresura, como siempre, a comunicaros esta alegría y este júbilo. Jesús, el Salvador, ¿hay algo tan imprescindible a los perdidos, tan deseable para los miserables y tan conveniente para los desesperados? ¿De qué otra parte puede venimos la salvación o la más ligera esperanza de salvarse de la ley del pecado, del cuerpo mortal, del agobio de cada día y de este mundo de dolor, si no nos naciera esta realidad nueva e insospechada?
Seguramente que deseas a salvación, pero temes la crudeza del tratamiento, consciente como eres de tu sensibilidad y de tu enfermedad. No te preocupes. Cristo es muy delicado, compasivo y rico en misericordia, ungido con perfume de fiesta en favor de los que están con él. Y si no recae sobre ellos la totalidad de la unción, al menos participan. Si te han dicho que el Salvador es delicado, no pienses por ello que sea ineficaz, pues se dice también que es Hijo de Dios. Como es el Padre, es también el Hijo, que tiene el querer y el poder.
Si estás ya informado sobre la conveniencia de la salvación y sobre la alegría de la unción, no puedo comprender el motivo de tus cavilaciones y te supongo, incluso, ansioso en torno a su decencia. Te alegras de que se te acerque el Salvador, sobre todo postrado como estás en tu catre, paralítico o, mejor quizá, medio muerto, y a la vera del camino entre Jerusalén y Jericó. Alégrate, al contrario, de que no sea un médico intransigente ni te recete medicamentos revulsivos. Lo hace así para que la breve convalecencia no te parezca más insoportable que la interminable enfermedad. Así se explica que sigan pereciendo tantos por rechazar al médico. Conocéis a Jesús pero ignoráis a Cristo. Calibráis con apreciaciones humanas el fastidio embargante del remedio por el número y gravedad de las dolencias.
CAPÍTULO 2
Estás seguro en lo que atañe al Salvador sabes que Cristo para curar no emplea el bisturí, sino el perfume. Y que tampoco le gusta cauterizar, sino ungir. Pero se me ocurre que quizá puede existir otro motivo que influya en alguna inteligencia ingenua: pensar -Dios no o permita- que el Salvador no es una persona suficientemente idónea. Creo que no eres tan ambicioso, ni ávido de gloria, o receloso de tu honor como para rehusar una gracia parecida que pudiera hacerte cualquiera de tus semejantes. Y tu rechazo sería aún menor si recibieras este favor de mano de un ángel, arcángel o alguno de los espíritus bienaventurados.
Por lo tanto, con tanta mayor confianza debes recibir a este Salvador cuanto más extraordinario es el nombre que se le ha dado: Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjate cómo recomendó abiertamente el ángel estos tres aspectos cuando anunció la gran alegría a los pastores. Escuchad : Os ha nacido hoy un Salvador, Cristo, el Señor. Alborocémonos, hermanos, en este nacimiento y felicitémonos siempre en él. Está tan enriquecido con el beneficio de la salvación, la suavidad de la unción y la majestad del Hijo de Dios, que no echamos en falta nada, ni de útil, ni de alegre, ni de conveniente. Alegrémonos, repito, meditando y comunicándonos mutuamente esta agradable palabra y dulce expresión : Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido en Belén de Judá.
CAPÍTULO 3
Y que ningún displicente, ingrato o descreído me replique: “Eso no es ninguna novedad; es un mensaje y una hazaña muy antiguos. Ya es viejo el nacimiento de Cristo”. Sí, le respondo yo, es viejo y más que viejo. Y nadie se extrañe de esto; el profeta lo dijo con otras palabras: Desde siempre y por siempre.
El nacimiento de Cristo precedió a nuestro tiempo histórico e incluso al tiempo de la creación. Su nacimiento está envuelto en un manto de oscuridad y habita en una luz inaccesible: se esconde en el corazón del Padre, en el monte encubierto de niebla. Mas para darse a conocer de alguna manera nació. Se hizo historia. Nació hombre, haciéndose Palabra-carne. No nos extraña la noticia que hoy nos comunica la Iglesia: Ha nacido el Mesías, el Hijo de Dios. Hace ya muchos siglos que se viene diciendo lo mismo. Un Niño os ha nacido. Es un mensaje muy viejo que nunca hastió a ningún santo. Porque Jesús, el Cristo, es el mismo hoy que ayer, será el mismo siempre. Por eso, el primer hombre, padre e todos los que viven, confesó aquel gran misterio, que más tarde, y de forma más clara, declaró Pablo refiriéndose a Cristo y a la Iglesia: Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
CAPÍTULO 4
Del mismo modo, Abrahán, padre de todos los que creen, se alegró al ver este día; gozó lo indecible al verlo. Abrahán previó que de su mismo muslo habría de nacer el Señor de los cielos, en aquella ocasión en la que su criado obedeciendo a la orden de poner la mano bajo el muslo del amo, juró a su señor por el Dios del cielo. Y el mismo Dios comunicó esta confidencia íntima a un hombre, amigo, bajo fórmula juramental que nunca retractará: A uno de tu linaje pondré sobre tu trono.
Por eso, según el mensaje del ángel, nace en Belén de Judá, ciudad de David, como cumplimiento a la veracidad de Dios en las promesas hechas a los padres. Esto mismo, en múltiples ocasiones y de muchas maneras, se reveló a nuestros padres y a los profetas. No suceda nunca que cuantos aman a Dios adopten ni una sola vez actitudes desidiosas ante estos misterios. No era negligente aquel que imploraba: Por favor, Señor envía al que tengas que enviar: No se mostraba escéptico el que exclamaba: ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases! Y otras expresiones parecidas.
Más tarde, los santos apóstoles lo vieron y oyeron; sus manos palparon a la Palabra, que es vida; y ella les interpelaba de forma muy concreta: ;Dichosos los oJos que ven lo que vosotros veis! En fin, esto mismo se ha venido conservando también para nosotros, creyentes, y se ha mantenido en el tesoro de la fe. Lo atestigua el mismo Señor: Dichosos los que tienen fe sin haber visto. Nuestra suerte estriba en esta palabra de vida, que no se puede menospreciar. Ella nos da la vida. En ella se vence al mundo, pues el justo vive de la fe. Y ésta es la victoria que la derrota o al mundo: nuestra fe. La fe es como un muestrario de la eternidad; recoge al mismo tiempo lo pasado, el presente y lo por venir en un seno inmenso. Lo dirige, conserva y abarca todo.
CAPÍTULO 5
Con razón, pues, impulsados por vuestra fe, cuando os llegó este mensaje, saltasteis de gozo, disteis gracias, os echasteis por tierra en adoración, apresurándoos a cobijaros como a la sombra de sus alas y esperar al calor de sus plumas. Todos vuestros corazones, nada más oír que nacía el Salvador, gritaban rebosantes de júbilo: Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Más aún, os identificabais con las palabras del profeta: Descansa sólo en Dios, alma mía.
Desgraciado aquel que hace una postración fingida, abatiendo su cuerpo con un corazón rígido. Pues hay una humillación gue resulta detestable: la de aquel que acaricia en su corazón el engaño. Ese hombre hace caso omiso de sus carencias no siente sus molestias, no le importan los peligros, acude sin devoción a los remedios de la salvación que nace, no se somete a Dios con amor y canta con frialdad: Señor, tú has sido nuestro refugio. Su adoración no es atendida, porque su gesto de postración no es sincero. A menor humillación, menor victoria e incluso menos fe viva.
¿Por qué se dice: Dichosos los que tienen fe sin haber visto? Da la impresión que la fe es, en cierto modo, visión. Fíjate bien en las referencias de tiempo y de persona. Se alude a un recalcitrante que exigía la visión para creer. No es lo mismo ver y luego creer que ver creyendo. Por otra parte, ¿cómo se explica que Abrahán, vuestro padre, viera en cierto modo, este día del Señor sino creyendo?
Ahora comprendemos lo que vamos a cantar durante esta noche: Santificaos hoy y esta preparados, que mañana veréis la majestad de Dios en medio de vosotros. Se trata de una visión espiritual, de una piadosa representación y de venerar con una fe sin fingimientos el gran misterio que se manifestó romo hombre, gue lo rehabilitó el espíritu, se apareció a los ángeles, se proclamó a las naciones, se le dio fe en el mundo y fue elevado a la gloria.
CAPÍTULO 6
Es algo siempre nuevo, algo que renueva continuamente nuestro espíritu. No imaginemos jamás vetustez alguna en aquello que no cesa de dar fruto, que no se marchita nunca. Este es el Santo, al que nunca se le permitirá conocer la corrupción. Es el hombre nuevo que, incapaz de aguantar rastro alguno de decrepitud, infunde la autentica vitalidad nueva en aquellos huesos ya consumidos. Por eso, si prestáis atención, resulta muy consecuente este mensaje de una noticia tan venturosa. No se dice que ha nacido, sino que nace Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, en Belén de judá.
Y así como, en cierto modo, se inmola aún cada día siempre que anunciamos su muerte, de la misma manera parece nacer cuando vivimos con fe su nacimiento. Mañana veremos la majestad de Dios; pero no en Dios, sino en nosotros. La majestad de Dios, en a humildad; la fuerza, en la debilidad; Dios, en el hombre. Porque él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Escucha, no obstante, algo más claro: La Palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Y desde entonces y siempre contemplamos su gloria, pero la gloria del Hijo Unico del Padre. Le contemplamos lleno de gracia y de verdad. No es la gloria del poderío y de la luz; es la gloria del amor del Padre, la gloria de la gracia. A ella se refiere el Apóstol cuando dice: Para alabanza de su gracia gloriosa.
CAPÍTULO 7
Nace. Pero ¿dónde crees que nace? En Belén de Judá. No conviene que olvidemos Belén. Vayamos derechos a Belén, dicen los pastores. No pasemos de largo. ¿Qué importa que sea una aldea, e incluso lo más insignificante de toda Judea? No repara en este detalle aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros, que siendo Señor grande y muy digno de alabanza, se hizo niño por nosotros. Entonces estaba ya diciendo: Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y: Si no cambiáis y os hacéis como este niño, no entraréis en el Reino de los cielos. Por eso eligió un establo y un pesebre, casa de adobes y refugio de animales. Así sabrás que alza de la basura al pobre y socorre a hombres y animales.
CAPÍTULO 8
¡Ojalá seamos también nosotros ese Belén de Judá, para que nazca en nosotros y podamos oír: Porque respetáis a Dios, os alumbrará el sol de justicia! Probablemente, es lo mismo que recordábamos antes. Necesitamos un entrenamiento y una santificación previas para ver la majestad del Señor. Porque, según el profeta Judá fue santificación de Dios, ya que es también casa de pan. Belén significa eso; quizá por este motivo se alude a la preparación. ¿De qué forma puede disponerse a acoger un huésped tan notable quien anda diciendo que no tiene pan en casa? Pensad en aquel individuo que, carente de vituallas, se vio en la necesidad de golpear la puerta de su amigo en plena noche e importunarle: Acaba de llegar un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Su corazón confía en el Señor, dice el profeta, refiriéndose, sin duda, al justo; su corazón se siente seguro, no vacilará. El corazón que no se siente seguro es porque no está dispuesto. Además, sabemos, según el mismo profeta, que el pan conforta el corazón del hombre. Por tanto, no se encuentra dispuesto su corazón, está seco, lánguido, porque se olvidó de comer su pan.
Un corazón dispuesto, no ansioso, se dispone a observar los preceptos de vida y, olvidando lo que queda atrás, se lanza a lo que está delante. Ahí ves cómo debes evitar ciertos olvidos y cuánto debes desear otros, pues toda la tribu de Manasés no atravesó el Jordán, ni todos los que pasaron tuvieron una casa. Hay quien se olvida del Señor, su creador, y hay quien le tiene siempre presente, olvidando a su pueblo y la casa paterna. Aquel se olvida de las cosas de arriba; éste, en cambio, de las cosas de la tierra; uno se olvida de lo presente; otro, de lo venidero; éste, de lo visible; aquél, de lo invisible. En fin hay quien se olvida de sus asuntos, y otros, de los asuntos de Jesucristo.
Tanto unos como otros son Manasés, olvidadizos ambos; pero mientras éste se olvida de Jerusalén, aquél de Babilonia. Dispuesto está el que se olvida de los impedimentos; pero el que echa en olvido lo que conviene -y no se debe olvidarse encuentra totalmente indispuesto para contemplar en sí mismo la majestad del Señor. No es, por tanto, casa de pan en donde puede nacer el Salvador; tampoco es Manasés, a quien se aparece el que guía a Israel y tiene su trono sobre querubines. Pues dice: Resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. A mi parecer, estos tres son quienes se salvan. A ellos, otro profeta los llamó Noé, Daniel y Job, representados en aquellos tres pastores a los que anunció el ángel la venturosa noticia del nacimiento del “Angel, Maravilla de Consejero”.
CAPÍTULO 9
Observa si tal vez no son éstos los tres magos que vienen de Oriente y de Occidente para sentarse a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob. Incluso no parece desatinado aplicar la ofrenda del incienso a Efraín, que significa fruto, pues la ofrenda del incienso de suave fragancia corresponde a quienes Dios destinó a ponerse en camino y a dar fruto. Me reFiero a los prelados de la Iglesia, pues Benjamín, el hijo de la derecha, debe hacer la ofrenda de oro, esto es, de los bienes de este mundo, a fin de que el pueblo creyente, situado en la parte derecha, pueda oír al juez: Tuve hambre, y me diste de comer, y lo que sigue.
Manasés, para merecer que se le manifieste el Señor, tendrá que presentar la mirra de la renuncia. A mi entender, esto atañe muy en concreto a nuestra profesión. Insinúo estas cosas para que no formemos parte de las tribus de Manasés, que se quedaron a la otra orilla del Jordán. Olvidemos, pues, lo que queda atrás y lancémonos a lo que está delante.
CAPÍTULO 10
Ahora volvamos a Belén para ver lo que ha hecho y nos ha mostrado el Señor. Belén es casa de pan; ya lo hemos dicho. Nos encontramos bien allí. Donde esté la Palabra del Señor no faltará el pan que conforta el corazón. Lo dice el profeta: Afiánzame con tus palabras. El hombre vive en la palabra que pronuncia Dios por su boca; el hombre vive en Cristo, y Cristo en él. Allí nace, allí se muestra. No le agrada el corazón perplejo o vacilante. Descansa en él estable e intrépido. Si alguien se queja, duda o zozobra; si alguien intenta revolcarse en el fango o volver a su propio vómito, desertar de sus promesas, cambiar su propósito, ese tal no es de Belén, no es de la casa de pan.
Sólo un hambre, y un hambre intensa, obliga a bajar a Egipto, a cebar cerdos, y apetecer algarrobas. Es que se encuentra lejos de la casa de pan, de la morada paterna, donde los mismos criados disfrutan de pan abundante. Cristo no nace en el corazón de estos tales, porque les falta la fortaleza de la fe, el pan de la vida. La Escritura afirma que el justo vive por la fe; es decir, la verdadera vida del alma que es el Señor sólo la poseemos ahora en nuestros corazones por la fe. De otro modo, ¿cómo va a nacer Cristo, cómo va a despumar la salvación en él, siendo cierta la sentencia que sostiene que quien persevere hasta el final se salvará? Cristo no puede encontrarse en él.
Para todos éstos no tiene sentido aquello de el Consagrado os confirió una unción, porque se han secado sus corazones al olvidarse de comer su pan. Tampoco pertenecen al Hijo de Dios, pues el Espíritu del Señor descansa sobre el pacífico y el humilde y sobre el que se estremece a sus palabras. Además, no puede haber concordia alguna entre la eternidad y tanto cambio, entre el que es y el que nunca puede quedar en un mismo sitio. Y aunque estemos firmes, aunque nos sintamos robustos en la fe, aunque nos veamos dispuestos, con pan en abundancia, porque nos lo da aquel a quien suplicamos siempre: Danos hoy nuestro pan de cada día, tenemos que añadir lo que sigue: Perdónanos nuestras ofensas. Pues, si afirmamos no tener pecado, nos engañamos y no llevamos dentro la verdad. Porque la Verdad misma, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, no nace simplemente en Belén, sino en Belén de judá.
CAPÍTULO 11
Entremos a la presencia del Señor como pecadores, para que, santificados y dispuestos, seamos también nosotros Belén de Judá, y de este modo nos hagamos merecedores de contemplar al Señor que nace en nosotros.
Si algún alma progresara tanto, cuestión que nos concierne sobremanera, y llega a ser una virgen fecunda, una estrella del mar, una llena de gracia, en posesión del Espíritu Santo que se vuelca sobre ella, estimo que no sólo quiere nacer en ella, sino también de ella. Que nadie piense atribuirse esto a sí mismo, sino sólo aquellos a quienes el mismo Señor señala, diciendo: Ved a mi madre y a mis hermanos. Escucha ahora a uno de éstos: Hijos míos, otra vez me causáis dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. Si parecía nacer Cristo en ellos cuando se estaba formando en ellos, ¿cómo no se va a suponer que también nace en aquel que en cierto modo le estaba dando a luz en ellos?
RESUMEN
Jesús ha nacido en Belén de Judá. No debemos temer la crudeza del tratamiento que supone su venida. Él tiene el querer y el poder. No es un médico intransigente ni receta medicamentos revulsivos. No emplea el bisturí sino el perfume. No cauteriza sino que unge.
El Ángel anunció que ha nacido el Salvador, el Cristo y el Señor. No es un mensaje viejo. En realidad ocurre desde siempre y por siempre. Su nacimiento precedió a nuestro tiempo histórico y se hizo Palabra-carne.
San Pablo, refiriéndose a la Iglesia afirmó que “dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Dios le prometió a Abraham que “a uno de tu linaje pondré sobre tu trono”.
El justo vive de la fe y la fe es como un muestrario de la eternidad: recoge, al mismo tiempo, el pasado, el presente y lo por venir en un seno inmenso. Lo dirige, conserva y abarca todo. Desgraciado aquel que hace una postración fingida: a menor humillación menor victoria e incluso menor fe viva. No es lo mismo ver y luego creer que ver creyendo.
El nacimiento de Cristo es siempre nuevo. No se dice que ha nacido, sino que nace Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, en Belén de Judá. Nace y se inmola constantemente. Mañana veremos la majestad de Dios pero no en Dios sino en nosotros.
Nació pobre pudiendo ser rico y si no cambiáis y os hacéis como este niño no entraréis en el Reino de los Cielos. Alza de la basura al pobre y socorre a hombres y animales.
Ojalá seamos todos Belén de Judá que es también “casa del pan”. Necesitamos que nuestro corazón esté lleno de ese pan para recibir a Cristo. Debemos olvidar lo antiguo y pensar en lo venidero en invisible.
Los tres magos de oriente pueden tener un significado peculiar:
-Efraín (que significa fruto) trae el incienso y puede representar a los prelados de la iglesia.
-Benjamín (que significa oro) los bienes de este mundo que se ofrecen al Salvador.
-Manasés es la mirra de la renuncia: las tribus que se quedaron en la otra orilla del Jordán.
Los que dudan o se revuelcan con el fango no son de Belén. Si creemos que estamos libres de pecados nos engañamos. Nadie puede carecer de pecados salvo aquellos a los que el Señor señala pues todos sufrimos “dolores de parto” hasta que Cristo se forma en nosotros.
 Jesucristo comienza el ejercicio de su sacerdocio desde la Encarnación. «Todo pontífice ha sido, en efecto, instituido para ofrecer dones y sacrificios» (Heb 5,1); por eso convenía, o mejor dicho, era necesario que Cristo, pontífice supremo, tuviera también alguna cosa que ofrecer. ¿Qué es lo que va a ofrecer? ¿Cuál es la materia de su sacrificio? Veamos y consideremos lo que se ofrecía antes de El.
Jesucristo comienza el ejercicio de su sacerdocio desde la Encarnación. «Todo pontífice ha sido, en efecto, instituido para ofrecer dones y sacrificios» (Heb 5,1); por eso convenía, o mejor dicho, era necesario que Cristo, pontífice supremo, tuviera también alguna cosa que ofrecer. ¿Qué es lo que va a ofrecer? ¿Cuál es la materia de su sacrificio? Veamos y consideremos lo que se ofrecía antes de El.


 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal […]. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón […]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (
“En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal […]. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón […]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (
 El Concilio de Trento, como sabéis, definió que la Misa es «un verdadero sacrificio», que recuerda y renueva la inmolación de Cristo en el Calvario. La Misa es ofrecida como «un verdadero sacrificio» (Sess 22, can.1). En «ese divino sacrificio», que se realiza en la Misa, se inmola de una manera incruenta el mismo Cristo que sobre el altar de la Cruz se ofreció de un modo cruento. No hay, por consiguiente, más que una sola víctima; el mismo Cristo que se ofreció sobre la Cruz es ofrecido ahora por ministerio de los sacerdotes; la diferencia, pues, consiste únicamente en el modo de ofrecerse e inmolarse (ib. cap.2).
El Concilio de Trento, como sabéis, definió que la Misa es «un verdadero sacrificio», que recuerda y renueva la inmolación de Cristo en el Calvario. La Misa es ofrecida como «un verdadero sacrificio» (Sess 22, can.1). En «ese divino sacrificio», que se realiza en la Misa, se inmola de una manera incruenta el mismo Cristo que sobre el altar de la Cruz se ofreció de un modo cruento. No hay, por consiguiente, más que una sola víctima; el mismo Cristo que se ofreció sobre la Cruz es ofrecido ahora por ministerio de los sacerdotes; la diferencia, pues, consiste únicamente en el modo de ofrecerse e inmolarse (ib. cap.2).
 La gran escuela del sentido social, de la justicia, de la caridad, es la práctica y ninguna práctica es más provechosa que el trato social de cada día. Más que toneladas de consejos sobre la necesidad del espíritu social, vale una hora de acción social.
La gran escuela del sentido social, de la justicia, de la caridad, es la práctica y ninguna práctica es más provechosa que el trato social de cada día. Más que toneladas de consejos sobre la necesidad del espíritu social, vale una hora de acción social.
 Acabamos de oír un mensaje rebosante de alegría y digno de todo aprecio : Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido en Belén de judá. El anuncio me estremece, mi espíritu se enciende en mi interior y se apresura, como siempre, a comunicaros esta alegría y este júbilo. Jesús, el Salvador, ¿hay algo tan imprescindible a los perdidos, tan deseable para los miserables y tan conveniente para los desesperados? ¿De qué otra parte puede venimos la salvación o la más ligera esperanza de salvarse de la ley del pecado, del cuerpo mortal, del agobio de cada día y de este mundo de dolor, si no nos naciera esta realidad nueva e insospechada?
Acabamos de oír un mensaje rebosante de alegría y digno de todo aprecio : Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido en Belén de judá. El anuncio me estremece, mi espíritu se enciende en mi interior y se apresura, como siempre, a comunicaros esta alegría y este júbilo. Jesús, el Salvador, ¿hay algo tan imprescindible a los perdidos, tan deseable para los miserables y tan conveniente para los desesperados? ¿De qué otra parte puede venimos la salvación o la más ligera esperanza de salvarse de la ley del pecado, del cuerpo mortal, del agobio de cada día y de este mundo de dolor, si no nos naciera esta realidad nueva e insospechada?

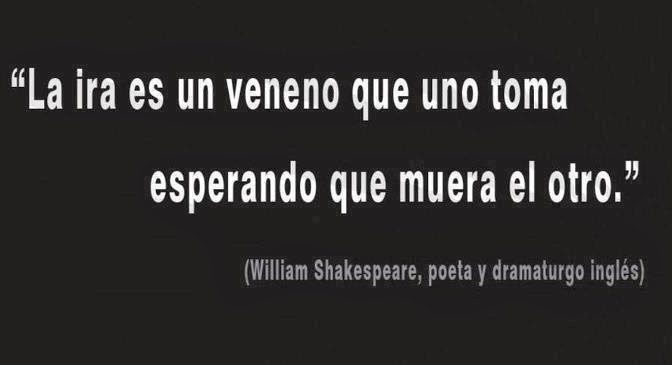


 Totalmente unida a su Hijo…
Totalmente unida a su Hijo…