Para un profundo examen personal
(De: “La búsqueda de Dios”)
Fuerza
Realizar lo que parece imposible. Perseverar cuando todo se ve perdido. ‘Saltar’ cuando se trata de la justicia. Decir lo que hay que decir, sabiendo que eso nos va a alejar amigos o bienhechores. Saber estar solo. Guardar inflexiblemente su línea. No sacrificar nunca la doctrina.
Hay que tener enorme obstinación, y no menos adaptabilidad. Hacer una obra grande con medios pequeños, con piedras desiguales, con piedras vivas, redondas, duras, blandas; con los hombres que están cerca de mí; con los genios, que cada día hacen problemas a propósito de todo; los hombres de rutina, que quisieran que todo fuera sobre rieles; los activos, que cada día quieren una obra más; los cansados, que encuentran que se hace demasiado; los salvajes, a quienes no interesa el trabajo en equipo. Estamos en plena guerra. No se trata de perder el tiempo. Hay que ir más a prisa que los otros. Hay que vencer.
La Cruz de Cristo en nuestra piel
De la Cruz hemos hecho un motivo de decoración, y no es inútil. Sólo mirarla nos ayuda a pensar en Cristo. Pero no basta colocarla en el muro, hay que anclarla en la piel. Cristo no quiere quedarnos exterior, quiere transformarnos en Él, el hombre de dolores (Is 53,3). La semejanza a Cristo no se adquiere sin inmensos sufrimientos: todo ha de ser renovado en nosotros por el dolor, hasta que no podamos más bajo el dolor (recuerde Santa Teresita [de Lisieux]: incomprensiones; las dudas de fe; su tisis; su afonía, en que realmente ya no podía más y decía: No me arrepiento de haberme fiado al Amor).
Un día sin dolor debería parecer un día vacío, un día triste. Cuando hay menos dolor podemos preguntarnos qué pasa, pero no hay que maravillarse, porque tal vez mañana será un poco más pesado.
Si nosotros no lo rehusamos, Dios se arregla para hacernos soportar cada día más, un poco más de incomprensión, un poco más de dificultades, un poco más de soledad, un poco más de dolor.
En la vida no hay dificultades. Sólo hay circunstancias. Dios lo conduce todo, y todo lo conduce bien. No hay más que abandonarse, y servir a cada instante en la medida de lo posible. ¿Conflictos? Son inevitables. Son necesarios. Ya se resolverán. Por nada perder la paz (lo de Santa Teresa).
Los grandes dolores
Un gran dolor, cuando se trabaja en común, es el abandono progresivo de muchos, que abandonan el equipo y abandonan el plan de Dios.
Un gran dolor es darse cuenta de la lentitud con que penetra el Mensaje, del rechazo que le oponen los hombres, de ver cómo prefieren las tinieblas a la luz (cf. Jn 3,19).
Un gran dolor, el mayor tal vez, es darse cuenta que la Iglesia tiene en sí todo cuanto puede establecer el mundo en la paz, y encontrar dormidos a la mayor parte de los mejores cristianos, y tantos sacerdotes que no han comprendido el Mensaje.
Un gran dolor es encontrar la oposición de los grupos paralelos o llamados a completarse, con quienes habría que marchar, en perfecta armonía, en la batalla.
Un inmenso dolor es encontrar tanta verdad, tanta generosidad, tanta habilidad, en aquellos que pretenden liberar al hombre, pero que, ignorando a Cristo, no hacen sino encadenarlo.
Un gran dolor es sentirse impotente ante un gran dolor.
Un gran dolor es el amor que fracasa y que no encuentra eco alguno en aquellos a quienes se dirige.
Un gran dolor, en otros momentos, es la soledad. Se puede estar rodeado y sentirse solo. Lleva uno en su interior, sus planes, sus angustias, sus certezas. Los que lo rodean, sin maldad alguna, ni siquiera se interesan por lo que para él es vital.
Y hay un dolor, ese sí que es grande, cuando Dios mismo parece haberse marchado (¡Santa Teresita!).
A veces, al hombre apostólico todo le parece perdido. No hay más que fracasos en perspectiva. Por todos lados, muros. No se ve una salida.
Los colaboradores flaquean; la salud se debilita. Se encuentra privado de su fuerza, de su confianza, de su optimismo, de su testimonio interior. El déficit crece. No entran recursos. Pero, sobre todo, tú mismo no tienes ánimo, te sientes cansado, como sin resorte…
Después de todo, ¿no te equivocaste al tomar este camino? ¿Por qué haber pretendido abarcar tanto, y cosas tan difíciles? ¿¿No quiere todo esto decir que has de echar marcha atrás?
Y aun quizás tratas de echar marcha atrás, pero estás en el tren que echaste a caminar y éste avanza. Aunque quieras frenar, sigue corriendo. Sería necesario que saltaras del carro, que desaparecieras, que abandonaras a los otros. Pero ¡no tienes el derecho de abandonarlos en el combate, después de haberlos lanzado en él! Ellos tienen conciencia clara que te necesitan. Rehusar el esfuerzo ¿no sería traicionar? Todo está perdido. “¡No, todo va bien!”, dice una voz interior.
“Demagogo”, será la palabra que oirás con frecuencia. El que se ocupa de los oprimidos es un demagogo; el que lucha por la justicia, el que afirma el derecho de quienes son incapaces de hacerse respetar es un demagogo. En este sentido, felizmente, el Evangelio todo es demagogia.
Otros, consejeros prudentes, te dirán: ¡¡Anda más despacio, abarca menos!! Pero es el objeto el que impone la rapidez de la marcha. Para quien contempla desde afuera, como espectador indiferente, nada es más fácil que tomar una actitud tranquila. Pero para el que está en la batalla, es distinto; él ve fuerzas ligadas, circunstancias que hay que aprovechar y eso le impone un ritmo.
Alegrarse en los fracasos
Esto parece paradoja o locura. Necesita explicación. Hay falsos místicos, extravagantes, para quienes esta fórmula es peligrosa. Son capaces de una alegría enfermiza en el fracaso, bajo pretexto de abnegación, de unión dolorosa a Cristo, con gran detrimento de la objetividad de su acción y de la obligación que todos tenemos de usar de la prudencia.
El fracaso no debe jamás aparecernos como un fin, y la sucesión indefinida de fracasos como una solución de la vida cristiana. El cristiano debe, más que nadie, conducirse por la razón, y el uso sano de la razón conduce normalmente al éxito. Alegrarse a priori de sus fracasos, sin reflexionar el deber que tenemos de cumplir nuestra misión, de escoger objetivos alcanzables, de adaptar los medios al fin, eso es juego de chiquillos o debilidad de espíritu (cf. Thellier, Luchar contra el mal, en Dans l’épreuve).
Quien se descuida en su acción, consolándose con su unión a Cristo doloroso, necesita detenerse y cambiar de rumbo. A veces se encuentra gente orgullosa que se encapricha en este camino; a veces por orgullo, a veces por un complejo de inferioridad buscará una compensación a su incapacidad en el fracaso. No, no es a éstos a los que decimos que tienen que alegrarse en sus fracasos.
Pero sí a tantos apóstoles que han tomado por Dios, con entusiasmo, el trabajo apostólico, y que llega un momento en que se encuentran ante dificultades insuperables que les hacen pensar en la inutilidad de sus esfuerzos, y están a punto de descorazonarse. No, ¡que aprendan a sacar provecho de sus fracasos!
El fracaso, para el hombre de acción, es su gran educador. La mayor parte de nuestros fracasos vienen por nuestra propia culpa. El objetivo estaba mal definido o mal escogido, o bien usaba medios ineptos… ¡¡o en condiciones en que por falta de realismo no supo prever el fracaso!!
La mayor parte de los hombres, sin embargo, somos inclinados a excusar nuestros fracasos. Estos han ocurrido por casualidad, o por la falta de los otros que se han opuesto, o de circunstancias imprevisibles, de colaboradores flojos o incomprensivos… Pero el testarudo en ningún caso piensa que tal vez sus enemigos tenían razón; que los acontecimientos imprevistos habrían podido ser previstos, que los colaboradores debieron ser mejor escogidos, o mejor formados, o más entrenados en la acción.
La mejor táctica en la acción es tomar para sí toda la responsabilidad del fracaso. Él podrá, reflexionando, descubrir las verdaderas razones. Un hombre prudente no se embarca en una acción sino cuando hay motivos serios; cuando está en la línea de su vocación providencial; bajo el control de la dirección [espiritual] y ayudado por las luces íntimas de la plegaria. Si se aventura a veces, él lo sabe, pero tiene bastantes razones para tentar la aventura, y el fracaso medio previsto no lo sorprenderá ni lo espantará.
Durante años y años el apóstol que comienza no será prudente sino a medias. Debe hacer sus clases en plena vida. Cada fracaso le será una lección amada. Al examinar fríamente la acción emprendida, al criticarla sin vanidad, se dará cuenta de su falta de preparación, de sus prisas desarregladas, de sus motivos pasionales. Antes de obrar habría debido saber más exactamente dónde quería ir, y por qué camino, qué obstáculos iba a encontrar. Pero partió hacia delante con la cabeza abajo, o con los ojos en el Cielo. Nada tiene pues de extraño que se golpeara contra un muro, o se cayera a un barranco.
El humilde, en cambio, saca partido de sus fracasos. El alma de buena voluntad, humilde y objetiva, se hace fuerte por el juego de esta crítica honrada de la acción. El orgulloso se empeñará a comenzar por el mismo camino, pero el humilde rectificará sus encuestas, sus fines, sus métodos: aprenderá a construir. Después de todo, con frecuencia en los fracasos no queda nada del fracaso, y el éxito permanece. Cada fracaso es un vacío: una piedra puede tapar el hueco. Los éxitos son piedras con las cuales se construye un muro, un templo.
¡Cuántos hay que no quieren construir sino catedrales! Dios quiera que los primeros fracasos les hagan comprender que en un pueblecito, basta una capilla, y que es inútil forzar su talento. Cada uno no debe emprender sino obras proporcionadas a su capacidad, y obras útiles. Bendito sea el fracaso que nos enseñó nuestro sitio verdadero.
Después de este examen leal tenemos derecho de considerar las circunstancias independientes de nuestra voluntad, o las malas voluntades que se han mezclado a nuestra acción. Este será el momento de volvernos a Cristo para alegrarnos de parecernos a Él.
Los fracasos conducen al apóstol hacia Cristo. Todos ellos son un eco del fracaso grande de la Cruz, cuando fariseos, saduceos y los poderes establecidos triunfaron visiblemente sobre Jesús. ¿No fue Él acaso vestido de blanco y de púrpura, coronado de espinas y crucificado desnudo, con el título ridículo de Rey de los Judíos? Los suyos lo habían traicionado o huido. Era el hundimiento de su obra, y en ese mismo momento Jesús comenzaba su triunfo. Aceptando la muerte, Jesús la dominaba. Al dejarse elevar sobre la Cruz, elevaba la humanidad hasta el Padre, realizaba su vocación y cumplía su oficio de Salvador. En esa línea van también nuestros fracasos…
Los fracasos de que no somos responsables son el eco de la crucifixión de Cristo en nosotros. Nos hacen semejantes, en nuestra alma espiritual y en nuestra sensibilidad, a Cristo. Los otros fracasos, los que hemos merecido por imprevisión, por precipitación, por mediocridad o por orgullo, lejos de abatirnos deben estimularnos. Y como Cristo fue objetivo, fuerte, perseverante, magnánimo, así también nosotros. Esta reflexión, prudencia, fuerza que nos faltaba, nos la enseñarán nuestros fracasos que nos harán así más semejantes a Cristo.
Feliz falta, decía Agustín. Felices fracasos, diremos nosotros, que nos conducen a nuestro Maestro.
En el estercolero de Job
Esta misma lección podemos sacar al ver los fracasos de uno de nuestros hermanos, gran fracasado: Job.
Allí está, sin poder más, sobre su estercolero. Él ha recorrido espiritualmente el mundo y su propia alma. El mundo lo ha traicionado y él se siente impotente, quebrado, reducido a la nada. Él ha medido la villanía de los hombres y su propia debilidad. Y he aquí que ofrece a todos un triste espectáculo. Sus enemigos pasan delante de él y ríen. ¡Cómo duele su triunfo! Ellos habían visto bien. Con razón le habían dicho: ¡Tú no eres más que apariencia, nada más que viento! El camino está libre ante ellos. Ellos pasan delante de él; se cuchichean. Vuelven a pasar, para gozar mejor de su triunfo… Se van. Ya no eres para ellos más que un mal recuerdo, pronto serás sepultado, ni siquiera una sombra. Los amigos llegan a su vez, predicadores de resignación. Dando consejos, jueces infalibles de sus ilusiones. Lo aplastan con sus palabras sentenciosas. Job, tú eres ahora el vencido de la vida. El que ha visto demasiado grande. A quien el fracaso condena. Uno o dos, tal vez comprenden tu dolor. Tienen el corazón amplio y lo consuelan. Dios te los ha dejado fieles, para que no te pudras completamente sobre tu estercolero… Y he aquí que el estercolero resplandece como el oro. Y he aquí que vuestras lepras se desecan. Y he aquí que vuestras fuerzas vuelven. Y estáis de nuevo plenamente en la vida. En pleno combate. Nuevos enemigos se juntan a los de ayer. Nuevos amigos os rodean. La vida vuelve a su curso. Más dura y más bella. En el amor y en la esperanza.
La continuidad, virtud varonil
Una vida fecunda es una vida continua, en la cual todo aparece ligado como en el árbol. Orientaciones aparentemente nuevas, pero que están en la línea de la elección primera. A veces, cortes dolorosos para despojarse de actividades inútiles.
Asegurar la continuidad en su vida es una de las virtudes más difíciles. Es tan tentador ir a derecha o izquierda; detenerse ante cada flor del camino. Hay tantos caminos sombreados, tantas pistas atrayentes, tanta alegría de que gozar, tanta admiración que recoger, tantas miserias individuales que consolar… Todo esto a nuestro rededor llamándonos como una invitación a vivir.
Y no hay más que un camino que podamos recorrer seriamente. Lo seguimos desde hace tanto tiempo; hemos caído tantas veces, nos hemos levantado tan doloridos que estamos cansados… Y además, hay toda esa gente que arrastrar, esos turbulentos que calmar, esos aventureros que volver a traer al grupo… La ruta es estrecha y empinada, y la vida en otros lados sería tan fácil…
Los ‘no’ indispensables
Si queremos guardar una línea de vida, hemos de aprender a decir muchos “no”: No, a dejarse absorber por los pormenores. No, a dejarse dominar por la sensibilidad, por el corazón. No, a perder su tiempo en futilezas o palabras. No, a dispersarse en todos sentidos, a mariposear. No, a quien viene a verte en la hora de tu trabajo profundo. No, a hacer el trabajo que los demás pueden hacer en lugar tuyo. No, a dejarse corromper. No, a trabajar por dinero o por la gloria. No, al deseo de querer responder inmediatamente a toda pregunta que se haga. No, a tratar los problemas a la ligera. No, a traicionar sus amigos. No, a la polémica con los enemigos. No, a la antipatía a los que te molestan. No, sobre todo, a todo pecado, a todo lo que te aparta del camino comenzado, a todo lo que te disminuye, te mutila.
Contemplar para perseverar
Y para guardar sus ideales, para permanecer fiel al llamamiento divino en medio del trabajo desbordante, de visitas y cartas y confesiones… guardar la actitud contemplativa, como San Ignacio “contemplativo en la acción”, guardar su paz en la posesión de sí y en la luz de Dios. Marchar en forma tal que permanezcamos siempre bajo el influjo divino.
 Hecho curioso, paradoja cruel. Nunca como hoy el mundo ha manifestado tantos deseos de gozar, y nunca como hoy se había visto un dolor colectivo mayor. Al hambre natural de gozo, propia de todo hombre, ha venido a sumarse la serie de descubrimientos que ofrecen hacer de esta vida un paraíso: la radio que alegra las horas de soledad; el cine que armoniza fantásticamente la belleza humana, el encanto del paisaje, las dulzuras de la música en argumentos dramáticos, que toman a todo el hombre; el avión que le permite estar en pocas horas en Buenos Aires; en Nueva York, en Londres o en Roma… la cordillera que ve invadida su soledad por miles de turistas que saborean un placer nuevo: el vértigo del peligro; la prensa que penetra por todas las puertas aún las más cerradas por el estímulo de la curiosidad, por la sugestión del gráfico y de la fotografía. Fiestas, Excursiones, Casinos, Regatas, todo para gozar… Y sin embargo, hecho curioso, el mundo está más triste hoy que nunca; ha sido necesario inventar técnicas médicas para curar la tristeza. Frente a esta angustia contemporánea muchas soluciones se piensan a diario:
Hecho curioso, paradoja cruel. Nunca como hoy el mundo ha manifestado tantos deseos de gozar, y nunca como hoy se había visto un dolor colectivo mayor. Al hambre natural de gozo, propia de todo hombre, ha venido a sumarse la serie de descubrimientos que ofrecen hacer de esta vida un paraíso: la radio que alegra las horas de soledad; el cine que armoniza fantásticamente la belleza humana, el encanto del paisaje, las dulzuras de la música en argumentos dramáticos, que toman a todo el hombre; el avión que le permite estar en pocas horas en Buenos Aires; en Nueva York, en Londres o en Roma… la cordillera que ve invadida su soledad por miles de turistas que saborean un placer nuevo: el vértigo del peligro; la prensa que penetra por todas las puertas aún las más cerradas por el estímulo de la curiosidad, por la sugestión del gráfico y de la fotografía. Fiestas, Excursiones, Casinos, Regatas, todo para gozar… Y sin embargo, hecho curioso, el mundo está más triste hoy que nunca; ha sido necesario inventar técnicas médicas para curar la tristeza. Frente a esta angustia contemporánea muchas soluciones se piensan a diario:




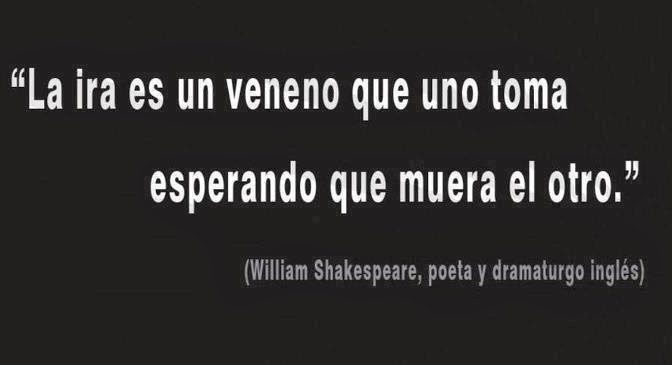

 Habiendo tratado anteriormente acerca de la virtud de la humildad, parece ahora muy conveniente hablar un poco acerca de una grande y terrible tentación que posiblemente surgirá en el camino de quien quiera ser realmente humilde, y esta es la tentación del desánimo, la cual se origina cuando nos quedamos tan sólo con el primer aspecto de la humildad, que es el reconocimiento de nuestras miserias, de nuestras limitaciones, de nuestra nada; pero olvidándonos de la infinita misericordia de Dios que se encuentra por encima de todas ellas y que, de hecho, quiere remediarlas. De ahí que en el título se mencione “la grandeza”, porque el alma verdaderamente humilde siempre aspira a hacer cosas grandes por Dios, “¿pero cómo?” –nos podríamos preguntar-, “¿cómo ir en pos de las alturas quien se sabe débil y necesitado?”, pues bien, si la humildad es verdadera, el alma comprende que su único apoyo es Dios, y si es justa con Él, se confiará ciegamente en sus manos y, en la medida de su docilidad, Dios obrará en ella cosas grandes, tal como lo hizo con la creatura más humilde de todas, quien por su humildad recibió la gracia única de llevar en su seno al Hijo de Dios. La humildad verdadera, entonces, no se queda egoístamente en sí misma, sino que sale de sí para confiarse enteramente en Dios, ya que sabe bien que no puede hacerlo con sus propias fuerzas, y como respuesta a esta confiada sinceridad, es Dios mismo quien se encarga de hacerla su fecundo instrumento. Expliquemos un poco más esta verdad.
Habiendo tratado anteriormente acerca de la virtud de la humildad, parece ahora muy conveniente hablar un poco acerca de una grande y terrible tentación que posiblemente surgirá en el camino de quien quiera ser realmente humilde, y esta es la tentación del desánimo, la cual se origina cuando nos quedamos tan sólo con el primer aspecto de la humildad, que es el reconocimiento de nuestras miserias, de nuestras limitaciones, de nuestra nada; pero olvidándonos de la infinita misericordia de Dios que se encuentra por encima de todas ellas y que, de hecho, quiere remediarlas. De ahí que en el título se mencione “la grandeza”, porque el alma verdaderamente humilde siempre aspira a hacer cosas grandes por Dios, “¿pero cómo?” –nos podríamos preguntar-, “¿cómo ir en pos de las alturas quien se sabe débil y necesitado?”, pues bien, si la humildad es verdadera, el alma comprende que su único apoyo es Dios, y si es justa con Él, se confiará ciegamente en sus manos y, en la medida de su docilidad, Dios obrará en ella cosas grandes, tal como lo hizo con la creatura más humilde de todas, quien por su humildad recibió la gracia única de llevar en su seno al Hijo de Dios. La humildad verdadera, entonces, no se queda egoístamente en sí misma, sino que sale de sí para confiarse enteramente en Dios, ya que sabe bien que no puede hacerlo con sus propias fuerzas, y como respuesta a esta confiada sinceridad, es Dios mismo quien se encarga de hacerla su fecundo instrumento. Expliquemos un poco más esta verdad. Decimos que “la gracia supone la naturaleza” y no que la gracia “suprime” la naturaleza, pues entre estas dos afirmaciones hay un abismo: la gracia sobre eleva todo el trabajo de las virtudes que hayamos hecho y trabaja con eso, es decir, que si quiero esperar a tener las virtudes perfectas, en estado puro para dejarme guiar “recién allí” por el Espíritu Santo, entonces jamás lo haré, porque no existen las virtudes en estado puro en esta vida; pero sí existen las almas que trabajan seriamente por las virtudes… y a estas almas las bendice Dios. Es por esta razón que el verdaderamente humilde es por fuerza magnánimo y optimista, y esto –como dice san Alberto Hurtado- no es ser soñador, uno vive con los pies sobre la tierra… el otro [el de falsa humildad] vive sobre las nubes. La mayor causa de pesimismo [o desaliento] en esta vida, el mayor medio para sentirse desanimado podría ser la muerte, pero Jesucristo la venció. ¿Qué nos queda entonces para desanimarnos? ¿El pecado?, Cristo lo venció, nos dejó su gracia; ¿Nuestras miserias?, Cristo nos trajo la misericordia del cielo, ¿nuestra debilidad?, Cristo nos da las fuerzas; ¿el mundo?, Cristo también lo venció.
Decimos que “la gracia supone la naturaleza” y no que la gracia “suprime” la naturaleza, pues entre estas dos afirmaciones hay un abismo: la gracia sobre eleva todo el trabajo de las virtudes que hayamos hecho y trabaja con eso, es decir, que si quiero esperar a tener las virtudes perfectas, en estado puro para dejarme guiar “recién allí” por el Espíritu Santo, entonces jamás lo haré, porque no existen las virtudes en estado puro en esta vida; pero sí existen las almas que trabajan seriamente por las virtudes… y a estas almas las bendice Dios. Es por esta razón que el verdaderamente humilde es por fuerza magnánimo y optimista, y esto –como dice san Alberto Hurtado- no es ser soñador, uno vive con los pies sobre la tierra… el otro [el de falsa humildad] vive sobre las nubes. La mayor causa de pesimismo [o desaliento] en esta vida, el mayor medio para sentirse desanimado podría ser la muerte, pero Jesucristo la venció. ¿Qué nos queda entonces para desanimarnos? ¿El pecado?, Cristo lo venció, nos dejó su gracia; ¿Nuestras miserias?, Cristo nos trajo la misericordia del cielo, ¿nuestra debilidad?, Cristo nos da las fuerzas; ¿el mundo?, Cristo también lo venció. La confianza en Dios tiene su principal expresión en la oración, porque ésta es intérprete de la confianza: pido lo que confío recibir, porque confío recibir; y el motivo principal de confianza en Dios es que es nuestro Padre: Dios no permitiría ningún mal sino pudiera ni quisiera sacar mayores bienes para el alma a partir de ellos: “Todo lo puedo en aquel que me conforta” dice san Pablo, incluso levantarme del pecado.
La confianza en Dios tiene su principal expresión en la oración, porque ésta es intérprete de la confianza: pido lo que confío recibir, porque confío recibir; y el motivo principal de confianza en Dios es que es nuestro Padre: Dios no permitiría ningún mal sino pudiera ni quisiera sacar mayores bienes para el alma a partir de ellos: “Todo lo puedo en aquel que me conforta” dice san Pablo, incluso levantarme del pecado. Creerse indispensable a Dios. No orar bastante. Perder el contacto con Dios.
Creerse indispensable a Dios. No orar bastante. Perder el contacto con Dios. Evadirse de las tareas pequeñas. Sacrificar a otro por mis planes. No respetar a los demás; no dejarles iniciativas; no darles responsabilidades. Ser duro para sus asociados y para sus jefes. Despreciar a los pequeños, a los humildes y a los menos dotados. No tener gratitud.
Evadirse de las tareas pequeñas. Sacrificar a otro por mis planes. No respetar a los demás; no dejarles iniciativas; no darles responsabilidades. Ser duro para sus asociados y para sus jefes. Despreciar a los pequeños, a los humildes y a los menos dotados. No tener gratitud.  Hay que llegar a la lealtad total, a una absoluta transparencia, a vivir de tal manera que nada en mi conducta rechace el examen de los hombres, que todo pueda ser examinado. Una conciencia que aspira a esta rectitud siente en sí misma las menores desviaciones y las deplora: se concentra en sí misma, se humilla, halla la paz.
Hay que llegar a la lealtad total, a una absoluta transparencia, a vivir de tal manera que nada en mi conducta rechace el examen de los hombres, que todo pueda ser examinado. Una conciencia que aspira a esta rectitud siente en sí misma las menores desviaciones y las deplora: se concentra en sí misma, se humilla, halla la paz. No achatarme. Caminar al paso de Dios. No correr más que Dios. Fundir mi voluntad de hombre con la voluntad de Dios. Perderme en Él. Todo lo que yo agrego de puramente mío, está de más; mejor, es nada. No esperar reconocimiento, pero alegrarse y agradecer los que vienen. No achicarme ante los fracasos; mirar lo que queda por hacer y saber que mañana habrá un nuevo golpe, y todo esto con alegría.
No achatarme. Caminar al paso de Dios. No correr más que Dios. Fundir mi voluntad de hombre con la voluntad de Dios. Perderme en Él. Todo lo que yo agrego de puramente mío, está de más; mejor, es nada. No esperar reconocimiento, pero alegrarse y agradecer los que vienen. No achicarme ante los fracasos; mirar lo que queda por hacer y saber que mañana habrá un nuevo golpe, y todo esto con alegría.
 El hombre puede creer que se eleva sobre sus semejantes y sentirse superior a ellos en dos formas: por su sabiduría o por su poder, es decir, alabándose de lo que conoce, o usando dinero e influencia para alcanzar la supremacía. Tales formas de conducta siempre nacen del orgullo.
El hombre puede creer que se eleva sobre sus semejantes y sentirse superior a ellos en dos formas: por su sabiduría o por su poder, es decir, alabándose de lo que conoce, o usando dinero e influencia para alcanzar la supremacía. Tales formas de conducta siempre nacen del orgullo.
 El fundamento de la humildad es la verdad… Es sierva de la verdad, y la Verdad es Cristo. El Principio y fundamento: ¿Quién es Dios y quién soy yo? Dios es la fuente de todo ser y de toda perfección. ¿Y yo?… De mí, cero.
El fundamento de la humildad es la verdad… Es sierva de la verdad, y la Verdad es Cristo. El Principio y fundamento: ¿Quién es Dios y quién soy yo? Dios es la fuente de todo ser y de toda perfección. ¿Y yo?… De mí, cero.