¿Cómo puede el amor eucarístico de Jesús llegar a ser el principio de la vida del adorador y su virtud dominante?
Tomado de “Obras Eucarísticas”
San Pedro Julián Eymard
 Para lograr este felicísimo resultado nos es de todo punto necesario, en primer lugar, convencernos íntimamente de que la sagrada Eucaristía es el acto supremo de amor de Jesucristo para con sus hombres; y en segundo lugar, persuadirnos íntimamente de que el fin que se propuso el Salvador al instituirla fue conquistar a todo trance el amor de los hombres.
Para lograr este felicísimo resultado nos es de todo punto necesario, en primer lugar, convencernos íntimamente de que la sagrada Eucaristía es el acto supremo de amor de Jesucristo para con sus hombres; y en segundo lugar, persuadirnos íntimamente de que el fin que se propuso el Salvador al instituirla fue conquistar a todo trance el amor de los hombres.
1.º Para comprender el amor supremo de Jesucristo, al legarnos la Eucaristía basta considerar la definición misma de este admirable Sacramento. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo, de la sangre, del alma y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies o apariencias de pan y de vino. Es la posesión verdadera, real y sustancial de la adorable persona del redentor. Es la Comunión sustancial de su cuerpo, sangre, alma y divinidad; en suma, de todo Jesucristo; es el sacrificio del calvario perpetuado y representado en todos los altares en continua inmolación mística de Jesucristo. Dice santo Tomás que la Eucaristía es la maravilla de las maravillas del Salvador. “La Eucaristía –dice el mismo doctor, en otra parte– es el don supremo de su amor, porque en ella da todo lo que es y todo lo que tiene”. En la Eucaristía, dice el concilio de Trento, agotó Jesucristo todas las riquezas de su amor para con los hombres (Sess. XIII, c. 2). La Eucaristía es el límite supremo de su poder y de su bondad, añade el doctor angélico.
Finalmente, los santos Padres llaman a la Eucaristía la extensión de la encarnación. Mediante ella, dice san Agustín, se encarna Jesucristo en manos del sacerdote, como en otro tiempo se encarnara en el seno sin mancilla de la virgen María. Y asimismo, por medio de la Comunión, Jesucristo se encarna en el alma y en el cuerpo de cada fiel, pues tiene dicho: “Quien come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él” (Jn 6, 57).
¿Puede obrar mayores maravillas el amor? No, no; Jesucristo no puede darnos nada más preciado que su misma persona. Por ello, cuando se estudia y se comprende el amor eucarístico de Jesucristo queda uno asombrado. Esto le hacía decir a san Agustín: Insanis, Domine; Señor, vuestro amor al hombre os ha vuelto loco.
El cristiano que medita continuamente el misterio de la sagrada Eucaristía siente un apremiante sentimiento semejante al de san Pablo ante la cruz: Charitas Chistri urget nos –Porque el amor de Cristo nos apremia (2Co 5, 14). Para lo cual basta considerar los sacrificios que le ha costado la Eucaristía. Sacrificios en su cuerpo, que, apenas resucitado, glorioso y triunfante, comienza su esclavitud bajo los velos del Sacramento, viéndosele privado de su libertad, de la vida de sus sentidos e inseparablemente unido a la inmovilidad de las especies eucarísticas. Jesucristo se ha constituido en su Eucaristía el prisionero perpetuo del hombre hasta el fin de los siglos. Sacrificio de la gloria de su cuerpo; un milagro permanente; Jesús oculta perpetuamente su cuerpo glorioso, el cual se ve en la Eucaristía más humillado y anonadado que lo fue en la encarnación y en la pasión. Al menos entonces aparecían a los ojos de todos la dignidad del hombre, el poder de la palabra y los encantos del amor, en tanto que aquí todo está oculto y velado, sin que podamos ver otra cosa que la nube sacramental que nos encubre tantas maravillas. Sacrificios en su alma. –Por la Eucaristía Jesús se expone indefenso a los insultos y agravios de los hombres; el número de los nuevos verdugos sería inmenso.
Su bondad será desconocida y aun menospreciada por muchísimos malos cristianos. Su santidad será vilipendiada por innumerables profanaciones y sacrilegios llevados a cabo muchas veces por sus mejores hijos y amigos. La indiferencia de los cristianos le dejará desamparado en la soledad del sagrario, rehusará sus gracias y abandonará y despreciará la misma Comunión y el santo sacrificio de los altares. La maldad del hombre llegará hasta negar su adorable presencia en la Hostia, hasta pisotearlo y arrojarlo a animales inmundos y entregarlo a los artificios del demonio.
A la vista de esta monstruosa ingratitud del hombre, Jesús debió sentirse turbado y perplejo por unos momentos antes de proceder a la institución de la Eucaristía. ¡Cuántas razones le disuadían de la obra que proyectaba! Pero la que más fuerza le hacía era, sin duda ninguna, esta nuestra ingratitud. ¡Qué vergüenza para su gloria tener que vivir entre los suyos como un extraño y un desconocido y verse obligado a huir y buscar hospitalidad entre paganos y salvajes! ¡Cuán triste es la historia de esta ingratitud, que destierra cruelmente a la divina Eucaristía! El mahometismo ha arrojado a Jesucristo de Asia y de África e invade parte de Europa. El protestantismo ha profanado los templos de Jesucristo, ha derribado sus altares, destruido sus tabernáculos, despreciado su sacerdocio y renegado de él.
El deísmo, consecuencia necesaria del protestantismo, ha hecho al hombre indiferente frente a Dios y a Jesucristo. Ya no tiene el hombre más vida que la de los sentidos: es un hombre animal, terrestre, sensual. Tal es la última forma de la herejía y de la impiedad. Ahora bien, ante cuadro tan triste y desolador, ¿qué hará el corazón de Jesús? ¿Se dejará vencer su amor por no poder triunfar del corazón humano? ¿Dejará de instituir la Eucaristía, ya que ha de resultar inútil? No; antes al contrario, su amor triunfará por encima de todos los sacrificios. “No –exclama Jesús–; nunca podrá decirse que el hombre puede ofenderme más de lo que yo puedo amarle. Lo amaré mal que le pese; lo amaré a pesar de su ingratitud y de sus crímenes; Yo, que soy su rey, esperaré su visita; Yo, que soy su dueño, le ofreceré primero mi Corazón; Yo, que soy su Salvador, me pondré a su disposición; Yo, su Dios, me daré entero a él para que él se me dé también entero; y, por mi parte, puedo darle junto con mi amor todos los tesoros de mi bondad y toda la magnificencia de mi gloria, a fin de que Yo reine en él y él reine en mí”.
“Aun cuando no hubiera más que unos cuantos corazones fieles, aun cuando no hubiera más que un alma agradecida y generosa, tendría por compensados todos los sacrificios. Por esa sola alma instituiré la Eucaristía y reinaré como Dueño siquiera en un corazón humano”.
Y entonces instituye Jesucristo el Sacramento adorable de excesivamente generosa caridad. Su amor triunfa de su mismo amor, ya que este Sacramento no es tan sólo el acto supremo de su amor, sino también el compendio de todos sus actos de amor y el fin de todos los demás misterios de su vida; para llegar a la Eucaristía murió en la cruz con el objeto de proporcionarnos, como dice san Ligorio, a los sacerdotes una víctima de sacrificio, y para los fieles la carne de esta víctima divina; y como dice Bossuet, hacerlos participar de la virtud y del mérito de su oblación.
Más todavía. La Eucaristía no es únicamente el fin de la encarnación y de la pasión, sino también su continuación. Bajo la forma de Sacramento, Jesús continúa la pobreza de su nacimiento, la obediencia de Nazaret, la humildad de su vida, las humillaciones de su pasión y su estado de víctima en la cruz. Asimismo perpetúa su sepultura en el estado sacramental, pues las sagradas especies son como el sudario que envuelve su cuerpo, el copón es su tumba y el sagrario su sepulcro. Tan sólo la gloria de la resurrección y el triunfo de la ascensión no aparecen sobre el altar del amor.
La Eucaristía es, por tanto, el don regio, el acto supremo de Jesucristo en favor del hombre. Entre los dones de Jesucristo, la Eucaristía es lo que el sol entre los astros y en la naturaleza. Por medio de ella sobrevino y se perpetúa Jesús para ser entre los hombres como un sol de amor.
2.º Mas ¿cuál es el fin que Jesucristo se propuso al instituir la Eucaristía? Queda anteriormente indicado: conseguir el amor total del hombre. Sí, Jesucristo instituyó el santísimo Sacramento del altar para ser amado del hombre, poseer su corazón y ser principio de su vida.
Así lo dijo expresamente: “Quien me comiere vivirá por mí” (Jn 6, 58). Vivir por alguno es rendirle el homenaje de nuestra libertad, de nuestro trabajo y de la gloria de nuestras obras. Quien comulga ha de vivir por Jesucristo, ya que Jesucristo es su sustento. “Ya que soy Yo quien te alimento –nos dice el Salvador–, por mí debes trabajar. Trabaja santamente por mí, que soy tu vida, tu Pan de vida eterna. Trabaja por mi amor, puesto que yo te alimento de mi amor sustancial. De tal, árbol, tal fruto”.
Jesucristo dijo: “Quien come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y Yo en él” (Jn 6, 57). Y así como un criado debe mostrarse respetuoso ante su amo, el soldado ante el rey y el hijo ante el padre, del mismo modo lo que es y tiene el hombre debe honrar a nuestro Señor, por una completa sumisión y cumplido homenaje por haberse dignado hospedarse en nosotros en la Comunión.
En la Comunión debe producirse igual efecto que el que se produjo en la encarnación, en la que la naturaleza humana de Jesucristo se unió hipostáticamente, esto es, totalmente a la persona del Verbo. La voluntad humana de Jesucristo se sometía perfectamente a la divina; Dios mandaba al hombre y el hombre tenía a mucha honra el obedecer a Dios. Ahora bien, siendo la Comunión la extensión de la encarnación en cada hombre, es natural que Jesucristo viva y reine en el que comulga. Todo el que comulga debiera poder exclamar como san Pablo: “Ya no soy yo el principio de mi vida; lo es Jesucristo que en mí vive; lo es el creador en su criatura; lo es el Salvador en el cautivo rescatado, el amor divino en el reino que ha conquistado”.
No cabe duda que Jesucristo se propone ganar el corazón del hombre con la Eucaristía. Si Jesús llega al hombre con todos los dones y atractivos de su infinita bondad, lo hace por cautivar al hombre con la gratitud. Si Jesús es el primero en dar su corazón, es para tener el derecho de reclamar al hombre el suyo. Y como el amor exige de suyo comunidad de bienes, sociedad de vida, fusión de sentimientos, quien ama a Jesucristo como es amado por Él logrará formar con Él una admirable unión de vida. Es éste cabalmente el verdadero triunfo de Jesucristo: transformar la vida del que comulga en su propia vida, y en sus costumbres, obrando con la suavidad del amor y sin violencia ni coacciones.
La Comunión es la más rápida y más perfecta conversión de un alma; el fuego acaba pronto con la herrumbre, da nuevo temple al acero y devuelve al oro impuro su brillo y su belleza.
La Eucaristía es el reinado de Jesús en el cristiano.
En Belén Jesús es el amigo del pobre, en Nazaret, el hermano del obrero, en sus correrías evangélicas es el médico, pastor y doctor de las almas; en la cruz es su salvador. Pero en la Eucaristía es el rey que reina doquiera: en el individuo y en la sociedad. El cuerpo del que comulga es su templo; el corazón su altar; la razón su trono, y la voluntad su fiel sierva.
Por la Eucaristía Jesús reinará en todo el hombre; su verdad será la luz de su entendimiento; su divina ley, la regla invariable e inflexible de su voluntad; su amor, la noble pasión de su corazón; su mortificación, la virtud de su cuerpo su gloria eucarística será el fin de toda la vida del comulgante.
¡Oh, dichoso mil veces el reinado eucarístico de Jesús! Es el paraíso en el alma, ya que posee en ella al Dios de los ángeles y santos.
La Eucaristía es el Dios de la paz que viene a descansar en nuestra alma, ya curada de la fiebre de las pasiones y del pecado; es el Dios de los ejércitos que viene triunfante a tomar posesión de su imperio y guardar y defender su conquista; es el Dios de bondad que ha menester un alma para entregarse a ella y formar con ella una sociedad amorosa; es el ternísimo Salvador que, no teniendo paciencia para esperar hasta la eternidad para hacer felices a los hijos de la cruz, adelanta el día de la gloria para dar comienzo al cielo por medio de la Eucaristía, admirable cielo de amor.
¡Oh cuán desdichado es quien no conoce a Dios en la Eucaristía! Se encuentra huérfano y solo en el mundo. ¡Cuán desdichado es el hombre sin la Eucaristía entre los bienes, los placeres y las glorias mundanas! Es un pobre náufrago arrojado a isla salvaje.
Pero con la Eucaristía el cristiano se encuentra bien en todas partes y puede prescindir de todo porque posee a Jesucristo. No hay destierro para quien está con Él, ni hay cárcel para quien vive con Él. El cristiano tan sólo teme una desgracia: la de perder a Jesucristo, la de perder la Eucaristía. La Eucaristía es su bien supremo. Por la Eucaristía Jesucristo es el rey de las naciones. Jesús no vino sólo para salvar al hombre, sino también para establecer una sociedad cristiana y escogerse un pueblo más fiel que el judío, integrado por todos los hijos de Dios esparcidos por toda la tierra. Jesús será el único soberano de este pueblo, mandará a pueblos y reyes, que le rendirán honores divinos y majestuosos homenajes.
¡Qué hermoso es este regio y popular triunfo de Jesús en la fiesta del Corpus! Toda la belleza del arte y de la naturaleza, todo el encanto de la armonía, toda la terrible grandeza de las armas, todo el poder y magnificencia de la majestad real y todo el amor y entusiasmo del pueblo adornan, embellecen y honran el paso del Dios de la Eucaristía. Tan sólo Jesús es grande este día en las naciones; es el día de su Realeza en la tierra.
La Eucaristía es el lazo fraternal que une a los pueblos entre sí; en el sagrado banquete, al pie del altar, todos somos hermanos, todos forman una familia.
El santo sacrificio es el calvario perpetuo del mundo.
La Eucaristía es el verdadero distintivo católico por el que se conoce al discípulo de Jesucristo. En la sagrada Comunión y sólo en ella nos reconocemos. El grado en que la Eucaristía reina en un hombre o en un pueblo nos da la medida de su virtud, de su caridad y hasta de su inteligencia. La debilitación del reinado eucarístico trae consigo la decadencia, y la ausencia de este reinado es esclavitud, tinieblas de muerte, la noche horrible del sepulcro. Sin la Eucaristía ya no hay sol ni vida; hombres y pueblos viven como bestias nocturnas que buscan furtivamente su pasto, huyen de la luz y se ocultan en cavernas salvajes: ¡tienen miedo de Dios!
De todo lo cual se colige que el motivo y toda la razón de ser de la Eucaristía consiste en hacer ver al hombre el amor supremo de Jesús y en establecer en el hombre el reinado del amor de Jesús. De ahí que el amor deba ser el primer principio de la vida del adorador.



 l. Si, como hemos visto en anteriores catequesis, la fe cristiana y la predicación de la Iglesia tienen su fundamento en la resurrección de Cristo, por ser ésta la confirmación definitiva y la plenitud de la revelación, también hay que añadir que es fuente del poder salvífico del Evangelio y de la Iglesia en cuanto integración del misterio pascual. En efecto, según San Pablo, Jesucristo se ha revelado como ‘Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos’ (Rom 1, 4). Y El transmite a los hombres esta santidad porque ‘fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación’ (Rom 4, 25). Hay como un doble aspecto en el misterio pascual: la muerte para liberar del pecado y la resurrección para abrir el acceso a la vida nueva.
l. Si, como hemos visto en anteriores catequesis, la fe cristiana y la predicación de la Iglesia tienen su fundamento en la resurrección de Cristo, por ser ésta la confirmación definitiva y la plenitud de la revelación, también hay que añadir que es fuente del poder salvífico del Evangelio y de la Iglesia en cuanto integración del misterio pascual. En efecto, según San Pablo, Jesucristo se ha revelado como ‘Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos’ (Rom 1, 4). Y El transmite a los hombres esta santidad porque ‘fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación’ (Rom 4, 25). Hay como un doble aspecto en el misterio pascual: la muerte para liberar del pecado y la resurrección para abrir el acceso a la vida nueva.
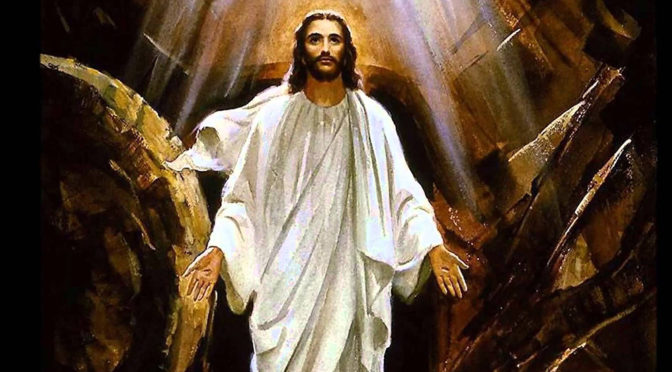
 1. En la Carta de San Pablo a los Corintios, recordada ya varias veces a lo largo de estas catequesis sobre la resurrección de Cristo, leemos estas palabras del Apóstol: ‘Sino resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía es también vuestra fe’ (1 Cor 15, 14). Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección el fundamento de la fe cristiana y casi la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre la revelación, en cuanto confirmación definitiva de todo el conjunto de la verdad que Cristo ha traído. Por esto, toda la predicación de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, a través de los siglos y de todas las generaciones, hasta hoy, se refiere a la resurrección y saca de ella la fuerza impulsora y persuasiva, así como su vigor. Es fácil comprender el porqué.
1. En la Carta de San Pablo a los Corintios, recordada ya varias veces a lo largo de estas catequesis sobre la resurrección de Cristo, leemos estas palabras del Apóstol: ‘Sino resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía es también vuestra fe’ (1 Cor 15, 14). Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección el fundamento de la fe cristiana y casi la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre la revelación, en cuanto confirmación definitiva de todo el conjunto de la verdad que Cristo ha traído. Por esto, toda la predicación de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, a través de los siglos y de todas las generaciones, hasta hoy, se refiere a la resurrección y saca de ella la fuerza impulsora y persuasiva, así como su vigor. Es fácil comprender el porqué.
 1. La profesión de fe que hacemos en el Credo cuando proclamamos que Jesucristo ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’, se basa en los textos evangélicos que, a su vez, nos transmiten y hacen conocer la primera predicación de los Apóstoles. De estas fuentes resulta que la fe en la resurrección es, desde el comienzo, una convicción basada en un hecho, en un acontecimiento real, y no un mito o una ‘concepción’, una idea inventada por los Apóstoles o producida por la comunidad postpascual reunida en torno a los Apóstoles en Jerusalén, para superar junto con ellos el sentido de desilusión consiguiente a la muerte de Cristo en cruz. De los textos resulta todo lo contrario y por ello, como he dicho, tal hipótesis es también crítica e históricamente insostenible. Los Apóstoles y los discípulos no inventaron la resurrección (y es fácil comprender que eran totalmente incapaces de una acción semejante). No hay rastros de una exaltación personal suya o de grupo, que les haya llevado a conjeturar un acontecimiento deseado y esperado y a proyectarlo en la opinión y en la creencia común como real, casi por contraste y como compensación de la desilusión padecida. No hay huella de un proceso creativo de orden psicológico)sociológico)literario ni siquiera en la comunidad primitiva o en los autores de los primeros siglos. Los Apóstoles fueron los primeros que creyeron, no sin fuertes resistencias, que Cristo había resucitado simplemente porque vivieron la resurrección como un acontecimiento real del que pudieron convencerse personalmente al encontrarse varias veces con Cristo nuevamente vivo, a lo largo de cuarenta días. Las sucesivas generaciones cristianas aceptaron aquel testimonio, fiándose de los Apóstoles y de los demás discípulos como testigos creíbles. La fe cristiana en la resurrección de Cristo está ligada, pues, a un hecho, que tiene una dimensión histórica precisa.
1. La profesión de fe que hacemos en el Credo cuando proclamamos que Jesucristo ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’, se basa en los textos evangélicos que, a su vez, nos transmiten y hacen conocer la primera predicación de los Apóstoles. De estas fuentes resulta que la fe en la resurrección es, desde el comienzo, una convicción basada en un hecho, en un acontecimiento real, y no un mito o una ‘concepción’, una idea inventada por los Apóstoles o producida por la comunidad postpascual reunida en torno a los Apóstoles en Jerusalén, para superar junto con ellos el sentido de desilusión consiguiente a la muerte de Cristo en cruz. De los textos resulta todo lo contrario y por ello, como he dicho, tal hipótesis es también crítica e históricamente insostenible. Los Apóstoles y los discípulos no inventaron la resurrección (y es fácil comprender que eran totalmente incapaces de una acción semejante). No hay rastros de una exaltación personal suya o de grupo, que les haya llevado a conjeturar un acontecimiento deseado y esperado y a proyectarlo en la opinión y en la creencia común como real, casi por contraste y como compensación de la desilusión padecida. No hay huella de un proceso creativo de orden psicológico)sociológico)literario ni siquiera en la comunidad primitiva o en los autores de los primeros siglos. Los Apóstoles fueron los primeros que creyeron, no sin fuertes resistencias, que Cristo había resucitado simplemente porque vivieron la resurrección como un acontecimiento real del que pudieron convencerse personalmente al encontrarse varias veces con Cristo nuevamente vivo, a lo largo de cuarenta días. Las sucesivas generaciones cristianas aceptaron aquel testimonio, fiándose de los Apóstoles y de los demás discípulos como testigos creíbles. La fe cristiana en la resurrección de Cristo está ligada, pues, a un hecho, que tiene una dimensión histórica precisa.
 1. En esta catequesis afrontamos la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, documentada por el Nuevo Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos y hoy profundizada, estudiada y predicada como parte esencial del misterio pascual, junto con la cruz; es decir la resurrección de Cristo. De El, en efecto, dice el Símbolo de los Apóstoles que ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’; y el Símbolo niceno-constantinopolitano precisa: ‘Resucitó al tercer día, según las Escrituras’.
1. En esta catequesis afrontamos la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, documentada por el Nuevo Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos y hoy profundizada, estudiada y predicada como parte esencial del misterio pascual, junto con la cruz; es decir la resurrección de Cristo. De El, en efecto, dice el Símbolo de los Apóstoles que ‘al tercer día resucitó de entre los muertos’; y el Símbolo niceno-constantinopolitano precisa: ‘Resucitó al tercer día, según las Escrituras’.
 En este domingo junto con toda la iglesia estamos celebrando la resurrección del Señor, la
En este domingo junto con toda la iglesia estamos celebrando la resurrección del Señor, la  Tras la victoria de nuestra Cabeza, debemos mirar hacia el cielo; viviendo en la tierra, debemos tender hacia lo alto.
Tras la victoria de nuestra Cabeza, debemos mirar hacia el cielo; viviendo en la tierra, debemos tender hacia lo alto.
 Habiendo dejado esto en claro, razonemos brevemente sobre cómo este “lavarse las manos” de Pilato tiene la ponzoñosa capacidad de extenderse, con sus más y sus menos, a muchos más aspectos de los que normalmente consideramos en nuestra vida diaria.
Habiendo dejado esto en claro, razonemos brevemente sobre cómo este “lavarse las manos” de Pilato tiene la ponzoñosa capacidad de extenderse, con sus más y sus menos, a muchos más aspectos de los que normalmente consideramos en nuestra vida diaria.
 Para aquellas personas que por gracia de Dios gozamos del don eximio de la fe, este pasaje en el cual el Evangelio nos presenta la absurda y a la vez abominable elección entre Jesucristo y Barrabás, no puede menos que conmovernos, cuando no molestarnos en demasía, sabiendo que ni siquiera humanamente se concibe condenar al inocente simplemente porque otro decida que es mejor que ocupe el lugar del culpable. Sí, ciertamente que si se nos preguntara a quién dejaríamos libre, ¿Jesús o Barrabás?, responderíamos sin lugar a dudas que a Jesús.
Para aquellas personas que por gracia de Dios gozamos del don eximio de la fe, este pasaje en el cual el Evangelio nos presenta la absurda y a la vez abominable elección entre Jesucristo y Barrabás, no puede menos que conmovernos, cuando no molestarnos en demasía, sabiendo que ni siquiera humanamente se concibe condenar al inocente simplemente porque otro decida que es mejor que ocupe el lugar del culpable. Sí, ciertamente que si se nos preguntara a quién dejaríamos libre, ¿Jesús o Barrabás?, responderíamos sin lugar a dudas que a Jesús.
 Para lograr este felicísimo resultado nos es de todo punto necesario, en primer lugar, convencernos íntimamente de que la sagrada Eucaristía es el acto supremo de amor de Jesucristo para con sus hombres; y en segundo lugar, persuadirnos íntimamente de que el fin que se propuso el Salvador al instituirla fue conquistar a todo trance el amor de los hombres.
Para lograr este felicísimo resultado nos es de todo punto necesario, en primer lugar, convencernos íntimamente de que la sagrada Eucaristía es el acto supremo de amor de Jesucristo para con sus hombres; y en segundo lugar, persuadirnos íntimamente de que el fin que se propuso el Salvador al instituirla fue conquistar a todo trance el amor de los hombres.