Templos vivos del Espíritu Santo
P. Jason Jorquera M., Monje IVE.
La noción de templo
 Decía el santo cura de Ars en un sermón de Jueves Santo: «Guardémonos de hacer como aquellos impíos que no muestran el menor respeto a los templos, tan santos, tan dignos de reverencia, tan sagrados por la presencia de Dios hecho hombre, que día y noche mora entre nosotros.»[1]… un templo es un lugar que se ha constituido específicamente como sagrado y destinado para dar culto a Dios, y por lo tanto, merece el mayor de los respetos por parte de los hombres.
Decía el santo cura de Ars en un sermón de Jueves Santo: «Guardémonos de hacer como aquellos impíos que no muestran el menor respeto a los templos, tan santos, tan dignos de reverencia, tan sagrados por la presencia de Dios hecho hombre, que día y noche mora entre nosotros.»[1]… un templo es un lugar que se ha constituido específicamente como sagrado y destinado para dar culto a Dios, y por lo tanto, merece el mayor de los respetos por parte de los hombres.
Todas las religiones, incluyendo al pueblo elegido, han tenido su culto ligado necesariamente a un lugar, porque es una exigencia natural del hombre que está formado de alma y cuerpo y, en consecuencia, expresa también exteriormente el culto que brota de su alma, y para esto es necesario hacerlo en un lugar.
La idea del “templo”, ya desde la antigüedad, tiene que ver con el reunirse de los fieles para la oración. Por lo tanto significa un lugar de encuentro entre quienes rinden un mismo culto a un ser superior. Pero este espacio sagrado en el que los fieles son convocados por Dios para la celebración litúrgica, pertenece al Señor, por eso se dice también que es un lugar “señorial” y, por consiguiente, digno del mayor de los respetos. Así lo entendió de hecho siempre el pueblo elegido y fue allí, en el templo, en donde rendían a Dios el culto de adoración.
Pero resulta que un día apareció el Mesías esperado y afirmó que “llegaba la hora (y ya estamos en ella) en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad” (Jn 4, 23); y esta promesa se cumplió fielmente a partir del envío del Espíritu Santo en Pentecostés, momento en el que Dios inauguró su nuevo culto que no está ya ligado exclusivamente a un lugar o pueblo determinado, sino que se ha vuelto universal y accesible para todo el mundo, como leemos en la profecía del profeta Malaquías: “desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi Nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi Nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura”. (Mal 1, 11). En definitiva, debemos decir que “el templo” es el lugar propio del encuentro con Dios… eso es lo esencial y la esencia de las cosas no puede cambiar.
Ante esta realidad del templo como lugar del encuentro y culto a Dios, el pueblo elegido, en tiempos de Jesucristo, se podría haber preguntado acerca del modo en que el “nuevo Israel” pudiera participar del mismo culto, pues a partir de Jesucristo “la Buena Nueva” se convirtió en un llamado universal, porque la Iglesia invita a todos los hombres y mujeres del mundo a formar parte del cuerpo místico, de hecho eso significa la palabra católica, “universal”. Y luego nos preguntamos: ¿Cómo sería posible que el templo siguiera siendo el lugar del culto si todo el mundo comenzaba a formar parte de él?; una vez más Jesucristo nos trae la solución:
Hemos dicho que a partir del envío del Espíritu Santo los creyentes comienzan a adorar en Espíritu y en Verdad. Pero no acaba aquí la novedad, porque a partir del nacimiento de la Iglesia Católica, apostólica y Romana, los fieles reciben un don de Dios que se llama “gracia divina”, mediante la cual Dios mismo entra a habitar en los corazones que la han recibido y no la han expulsado por el pecado mortal, y entonces toda alma en gracia se convierte así en verdadero templo del Espíritu Santo…, de ahí que san Pablo escribiera a los Corintios: “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis?” (1Cor 6,19).
Y pasamos así a la afirmación fundamental que movió este escrito: Nosotros somos verdaderamente templos del Espíritu Santo por la gracia.
Nosotros como templo
 Aplicando lo anteriormente dicho respecto a la noción de “templo” pero ahora a nosotros, podemos sacar no pocas consecuencias si consideramos que nuestro cuerpo está animado por un alma inmortal, creada por Dios y que es en todo el hombre (cuerpo y alma), que Dios habita de un modo misterioso pero real mediante la gracia.
Aplicando lo anteriormente dicho respecto a la noción de “templo” pero ahora a nosotros, podemos sacar no pocas consecuencias si consideramos que nuestro cuerpo está animado por un alma inmortal, creada por Dios y que es en todo el hombre (cuerpo y alma), que Dios habita de un modo misterioso pero real mediante la gracia.
Mencionamos algunas de estas consecuencias:
1º) El hombre y la mujer, por la gracia, se convierten en algo sagrado: Esto lo explica claramente el Conc. Vat. II. Cuando afirma: «Los bautizados, en efecto, son consagrados [constituidos como algo sagrado, algo que pertenece a Dios] por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual…»[2]
2º) Siempre podremos encontrar a Dios dentro de nosotros mismos: San Agustín en su libro de las “confesiones”, explica cómo buscaba a Dios en la sabiduría del mundo y no podía hallarlo, y sin embargo, como dirá también la santa de Ávila siglos más adelante, finalmente lo descubrió dentro de sí mismo. Y lo cuenta así:
«¡Pobre infeliz de mí!, ¡por qué grados fui cayendo hasta dar en el profundo abismo en que me veía! Porque yo, Dios mío (a quien confieso todas mis miserias, pues tuvisteis piedad de mí antes que yo pensase confesároslas),con mucha fatiga y ansia, por hallarme tan falto de la verdad, os buscaba, Dios mío, con los ojos y demás sentidos de mi cuerpo, y no con la potencia intelectiva, en que Vos quisisteis que me distinguiese y aventajase a los irracionales, siendo así que Vos estabais más dentro de mí que lo más interior que hay en mí mismo, y más elevado y superior que lo más elevado y sumo de mi alma.»[3] Esto es lo que explicará santa Teresa en el libro de las moradas: Dios habita en las séptimas moradas que se encuentran en lo más profundo de nosotros, es decir, en lo más interior del alma.
3º) Debemos ofrecerle a Dios una morada digna: ¿qué significa esto?, significa que nuestro cuerpo también es digno de respeto, no tan sólo por parte de los demás sino también de parte nuestra; esto quiere decir que todo aquello que ofenda a nuestro cuerpo se convierte también en una ofensa a Dios, como por ejemplo el maltrato, el exponerse al peligro, el perjudicarse la salud mediante los desórdenes en la comida y la bebida, los excesos malsanos; emplear los labios en la mentira, en los insultos, o entregar el cuerpo a la impureza, a la violencia; o peor todavía a la indecencia, la falta de pudor, y más grave aún si esto provoca escándalo (escándalo no significa aquí dejar a alguien pasmado o admirado por nuestra mala conducta, sino que quiere decir inducir a otro a pecar, eso es pecar de escándalo y ese pecado hoy en día, desgraciadamente, es muy común); en definitiva, todo aquello rebaje la dignidad de nuestro cuerpo.
Pero tampoco olvidemos que este cuerpo tiene un alma dada por Dios, y esto también implica que nuestra alma la podemos ir hermoseando para Dios (es decir, hacerla más digna) mediante las virtudes. Por esto escribía san Pablo a los efesios: “Así pues, os exhorto yo, preso en el Señor, a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad.” (Ef 4, 1), porque lo único capaz de hermosear el alma de una persona son las virtudes… porque la hacen más parecida a Jesucristo, el Hijo amado del Padre[4].
4º) Como Dios se vuelve verdadero huésped del hombre por la gracia, Él jamás lo abandonará a menos que éste lo eche fuera: respecto a esto escribía Don Bosco: “Dos cosas temo: el pecado mortal que da la muerte al alma y la muerte corporal que sorprenda a quien se encuentra en desgracia de Dios.”
Cuando una persona que está en gracia comete un pecado mortal, lo que hace es destruirse él mismo en cuanto templo, porque lo ensucia, lo corrompe y lo derrumba…, y entonces ya Dios no tiene más ese lugar para morar y necesariamente se tiene que ir, no porque Él quiera, sino porque el que peca es quien lo echa de sí. De aquí la necesidad de ser fieles a la vida de la gracia.
Conclusión
Decía Orígenes: “Por esto se considera el cuerpo del Señor como un templo, porque así como el templo contenía la gloria de Dios, que habitaba en él, así el cuerpo de Jesucristo, representando a la Iglesia, contiene al Unigénito, que es la imagen y la gloria de Dios.”
Nosotros sabemos que por la gracia comenzamos a tomar parte de la filiación divina, es decir, nos hacemos verdaderos hijos de Dios y en consecuencia, al igual que Jesucristo, verdaderos templos de la gloria del Padre. Pidamos siempre la gracia de poder tomar conciencia de lo que significa ser templos vivos del Dios vivo; como dice san León Magno: «Si somos templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, es mucho más lo que cada fiel lleva en su interior que todas las maravillas que contemplamos en el cielo.»[5]
A.M.D.G.
[1] San Juan María Vianney, Sermón sobre el jueves Santo
[2] Lumen Gentium, 10
[3] San Agustín, Confesiones, Cap. VI
[4] Cf. Mt 3,17; 17,5; 2Pe 1,17, etc.
[5] San León Magno, Sermón 7, sobre la Natividad.


 1. Nos encontramos en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando los Apóstoles, reunidos en el Cenáculo, ´se llenaron del Espíritu Santo´ (Hech 2,4).
1. Nos encontramos en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando los Apóstoles, reunidos en el Cenáculo, ´se llenaron del Espíritu Santo´ (Hech 2,4). El escapulario de Nuestra Señora del Carmen es un poderoso
El escapulario de Nuestra Señora del Carmen es un poderoso 
 El Escapulario ahonda sus raíces en la larga historia de la Orden, donde representa el compromiso de seguir a Cristo como María, modelo perfecto de todos los discípulos de Cristo. Este compromiso tiene su origen lógico en el bautismo que nos transforma en hijos de Dios.
El Escapulario ahonda sus raíces en la larga historia de la Orden, donde representa el compromiso de seguir a Cristo como María, modelo perfecto de todos los discípulos de Cristo. Este compromiso tiene su origen lógico en el bautismo que nos transforma en hijos de Dios.
 1. “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Las palabras que María dirigió a Bernardita el 25 de marzo de 1858 resuenan con intensidad muy particular en este año, en el que la Iglesia celebra el 150° aniversario de la definición solemne del dogma proclamado por el beato Papa Pío IX en la constitución apostólica Ineffabilis Deus.
1. “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Las palabras que María dirigió a Bernardita el 25 de marzo de 1858 resuenan con intensidad muy particular en este año, en el que la Iglesia celebra el 150° aniversario de la definición solemne del dogma proclamado por el beato Papa Pío IX en la constitución apostólica Ineffabilis Deus. En María nos impresiona, ante todo, la atención, llena de ternura, hacia su prima anciana. Se trata de un amor concreto, que no se limita a palabras de comprensión, sino que se compromete personalmente en una asistencia auténtica. La Virgen no da a su prima simplemente algo de lo que le pertenece; se da a sí misma, sin pedir nada a cambio. Ha comprendido perfectamente que el don recibido de Dios, más que un privilegio, es un deber que la compromete en favor de los demás con la gratuidad propia del amor.
En María nos impresiona, ante todo, la atención, llena de ternura, hacia su prima anciana. Se trata de un amor concreto, que no se limita a palabras de comprensión, sino que se compromete personalmente en una asistencia auténtica. La Virgen no da a su prima simplemente algo de lo que le pertenece; se da a sí misma, sin pedir nada a cambio. Ha comprendido perfectamente que el don recibido de Dios, más que un privilegio, es un deber que la compromete en favor de los demás con la gratuidad propia del amor. Escuchad ante todo vosotros, jóvenes, que buscáis una respuesta capaz de dar sentido a vuestra vida. Aquí la podéis encontrar. Es una respuesta exigente, pero es la única respuesta que vale. En ella reside el secreto de la alegría verdadera y de la paz.
Escuchad ante todo vosotros, jóvenes, que buscáis una respuesta capaz de dar sentido a vuestra vida. Aquí la podéis encontrar. Es una respuesta exigente, pero es la única respuesta que vale. En ella reside el secreto de la alegría verdadera y de la paz.

 Paradójicamente, aunque los monjes se olvidan del mundo para acordarse totalmente de Dios, esto no les impide de ninguna manera olvidarse de sus hermanos que viven en el mundo, por quienes tienen el deber de orar especialmente: los monjes, por el contrario, están presentes, de una manera más profunda en las entrañas de Cristo ya que todos somos una cosa en Cristo (cf. 1 Cor 10,17; Jn 17,20-22). Y en la misma oración se unen a sus seres más queridos, como lo hacía con sus padres el mismo Hermano Rafael cuando rezaba el santo Rosario: “Ahora yo lo rezo solo –le escribía a su padre- pero siempre lo hago como si estuviera con vosotros, y yo creo que la Virgen recibe las oraciones vuestras y las mías al mismo tiempo, aunque sean en distintas horas…”.
Paradójicamente, aunque los monjes se olvidan del mundo para acordarse totalmente de Dios, esto no les impide de ninguna manera olvidarse de sus hermanos que viven en el mundo, por quienes tienen el deber de orar especialmente: los monjes, por el contrario, están presentes, de una manera más profunda en las entrañas de Cristo ya que todos somos una cosa en Cristo (cf. 1 Cor 10,17; Jn 17,20-22). Y en la misma oración se unen a sus seres más queridos, como lo hacía con sus padres el mismo Hermano Rafael cuando rezaba el santo Rosario: “Ahora yo lo rezo solo –le escribía a su padre- pero siempre lo hago como si estuviera con vosotros, y yo creo que la Virgen recibe las oraciones vuestras y las mías al mismo tiempo, aunque sean en distintas horas…”.
 Fue bautizada en la Parroquia de Santa Ana con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar, pero todos en la familia la conocían como Juanita.
Fue bautizada en la Parroquia de Santa Ana con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar, pero todos en la familia la conocían como Juanita. Durante su preparación para el Carmelo, el 7 de diciembre de 1915, un día antes de que su confesor le permitiera hacer su primer voto de castidad, Juana escribió en su diario: “Es mañana el día más grande de mi vida. Voy a ser esposa de Jesús. ¿Quién soy yo y quién es Él? El todopoderoso, inmenso, la Sabiduría, Bondad y Pureza misma se va a unir a una pobre pecadora. ¡Oh, Jesús, mi amor, mi vida, mi consuelo y alegría, mi todo! ¡Mañana seré tuya! ¡Oh, Jesús, amor mío! Madre mía, mañana seré doblemente tu hija. Voy a ser Esposa de Jesús. Él va a poner en mi dedo el anillo nupcial. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él“.
Durante su preparación para el Carmelo, el 7 de diciembre de 1915, un día antes de que su confesor le permitiera hacer su primer voto de castidad, Juana escribió en su diario: “Es mañana el día más grande de mi vida. Voy a ser esposa de Jesús. ¿Quién soy yo y quién es Él? El todopoderoso, inmenso, la Sabiduría, Bondad y Pureza misma se va a unir a una pobre pecadora. ¡Oh, Jesús, mi amor, mi vida, mi consuelo y alegría, mi todo! ¡Mañana seré tuya! ¡Oh, Jesús, amor mío! Madre mía, mañana seré doblemente tu hija. Voy a ser Esposa de Jesús. Él va a poner en mi dedo el anillo nupcial. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él“. Fue sepultada inicialmente en el cementerio del convento y en 1940 fue trasladada al Coro Bajo, junto a la nueva gran Capilla, donde permaneció junto a sus Hermanas Carmelitas hasta el 18 de octubre de 1987, fecha en la que fueron trasladadas (y con ellas los restos de Teresita) hasta el nuevo convento y Santuario ubicados en el sector de Auco, comuna de Rinconada, el que fue inaugurado el 11 de diciembre de 1988 con la presencia del Sr. Nuncio y el episcopado chileno. Hoy, el convento antiguo de Los Andes aún se conserva, es Monumento Nacional, se puede visitar la Capilla, la Gruta y el Museo del convento, que ilustra la vida de Santa Teresa de los Andes. El Santuario de Auco, por su parte, constituye uno de los mayores lugares de peregrinación del país durante todo el año, siendo su evento más importante la peregrinación juvenil De Chacabuco al Carmelo, el tercer sábado de octubre de cada año.
Fue sepultada inicialmente en el cementerio del convento y en 1940 fue trasladada al Coro Bajo, junto a la nueva gran Capilla, donde permaneció junto a sus Hermanas Carmelitas hasta el 18 de octubre de 1987, fecha en la que fueron trasladadas (y con ellas los restos de Teresita) hasta el nuevo convento y Santuario ubicados en el sector de Auco, comuna de Rinconada, el que fue inaugurado el 11 de diciembre de 1988 con la presencia del Sr. Nuncio y el episcopado chileno. Hoy, el convento antiguo de Los Andes aún se conserva, es Monumento Nacional, se puede visitar la Capilla, la Gruta y el Museo del convento, que ilustra la vida de Santa Teresa de los Andes. El Santuario de Auco, por su parte, constituye uno de los mayores lugares de peregrinación del país durante todo el año, siendo su evento más importante la peregrinación juvenil De Chacabuco al Carmelo, el tercer sábado de octubre de cada año. En una convulsionada ceremonia en el Parque O’Higgins de Santiago, fue beatificada por Su Santidad Juan Pablo II el 3 de abril de 1987, durante su visita pastoral a Chile. Un imborrable recuerdo de esa ceremonia serán las palabras pronunciadas por el Papa: “El Amor es más fuerte”. La situación que se vivía en Chile en esos momentos, a causa de la polémica dictadura del general Pinochet, era de suma tensión y división, por lo que estas palabras del Papa constituyeron el punto de partida para una reconciliación nacional.
En una convulsionada ceremonia en el Parque O’Higgins de Santiago, fue beatificada por Su Santidad Juan Pablo II el 3 de abril de 1987, durante su visita pastoral a Chile. Un imborrable recuerdo de esa ceremonia serán las palabras pronunciadas por el Papa: “El Amor es más fuerte”. La situación que se vivía en Chile en esos momentos, a causa de la polémica dictadura del general Pinochet, era de suma tensión y división, por lo que estas palabras del Papa constituyeron el punto de partida para una reconciliación nacional. Fue canonizada el 21 de marzo de 1993, en la Basílica de San Pedro del Vaticano por el mismo Sumo Pontífice, con la presencia de alrededor de 5.000 chilenos que viajaron a Roma para asistir al histórico momento, encabezados por una delegación oficial del Estado chileno.
Fue canonizada el 21 de marzo de 1993, en la Basílica de San Pedro del Vaticano por el mismo Sumo Pontífice, con la presencia de alrededor de 5.000 chilenos que viajaron a Roma para asistir al histórico momento, encabezados por una delegación oficial del Estado chileno.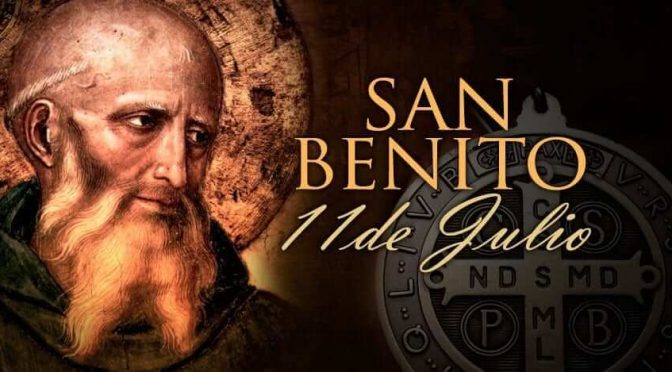
 Hablar de san Benito es hablar de monacato, es decir, de una vida consagrada totalmente al servicio de Dios dedicada particularmente a la oración y el trabajo. Pero en el caso de san Benito, debemos resaltar de manera particular su fecundidad espiritual, enraizada firmemente en su íntimo e intenso trato con Dios, y de la cual se desprende su aun palpable paternidad espiritual que a tantos monjes, aun hoy en día, sigue iluminando y atrayendo hacia las soledades de los monasterios para vivir sólo para el Todopoderoso.
Hablar de san Benito es hablar de monacato, es decir, de una vida consagrada totalmente al servicio de Dios dedicada particularmente a la oración y el trabajo. Pero en el caso de san Benito, debemos resaltar de manera particular su fecundidad espiritual, enraizada firmemente en su íntimo e intenso trato con Dios, y de la cual se desprende su aun palpable paternidad espiritual que a tantos monjes, aun hoy en día, sigue iluminando y atrayendo hacia las soledades de los monasterios para vivir sólo para el Todopoderoso. Dotado de sentido práctico, Benito, en la zona del actual claustro de acceso, adapta el templo pagano a oratorio de su comunidad y utiliza los restantes edificios como habitaciones de monjes y peregrinos y también como áreas para las diferentes actividades de trabajo.
Dotado de sentido práctico, Benito, en la zona del actual claustro de acceso, adapta el templo pagano a oratorio de su comunidad y utiliza los restantes edificios como habitaciones de monjes y peregrinos y también como áreas para las diferentes actividades de trabajo.
 El gesto fundamental de la oración del cristiano es, y seguirá siendo, la señal de la cruz. Es una profesión de fe en Cristo Crucificado, expresada corporalmente según las palabras programáticas de san Pablo: «Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados —judíos o griegos— un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Cor 1,23s). Y más adelante: «Pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado» (2,2). Santiguarse con la señal de la cruz es un sí visible y público a Aquél que ha sufrido por nosotros; a Aquél que hizo visible en su cuerpo el amor de Dios llevado hasta el extremo; un sí al Dios que no gobierna con la destrucción, sino con la humildad del sufrimiento y un amor que es más fuerte que todo el poder del mundo y más sabio que toda la inteligencia y los cálculos del hombre.
El gesto fundamental de la oración del cristiano es, y seguirá siendo, la señal de la cruz. Es una profesión de fe en Cristo Crucificado, expresada corporalmente según las palabras programáticas de san Pablo: «Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados —judíos o griegos— un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Cor 1,23s). Y más adelante: «Pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado» (2,2). Santiguarse con la señal de la cruz es un sí visible y público a Aquél que ha sufrido por nosotros; a Aquél que hizo visible en su cuerpo el amor de Dios llevado hasta el extremo; un sí al Dios que no gobierna con la destrucción, sino con la humildad del sufrimiento y un amor que es más fuerte que todo el poder del mundo y más sabio que toda la inteligencia y los cálculos del hombre. Nosotros relacionamos la señal de la cruz con la profesión de fe en el Dios Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este modo, se convierte en recuerdo del bautismo, recuerdo más evidente aún cuando, además, utilizamos el agua bendita. La cruz es un signo de la pasión, pero al mismo tiempo es también signo de la resurrección; es, por así decirlo, el báculo de salvación que Dios nos ofrece, el puente, gracias al cual atravesamos el abismo de la muerte y todas las amenazas del mal, y finalmente podemos llegar hasta Él. Se hace presente en el bautismo, por el cual nos convertimos en contemporáneos de la cruz y la resurrección de Cristo (Rom 6,1-14). Cada vez que hacemos la señal de la cruz, renovamos nuestro bautismo; Cristo desde la cruz nos atrae hacia Él (Jn 12,32) y, de este modo, nos pone en comunión con el Dios vivo. A fin de cuentas, el bautismo y el signo de la cruz, que lo representa y lo renueva, son, ante todo, un acontecimiento de Dios: el Espíritu Santo que conduce a Cristo, y Cristo que abre la puerta hacia el Padre. Dios ya no es el Dios desconocido: tiene un nombre. Podemos llamarlo, y Él nos llama.
Nosotros relacionamos la señal de la cruz con la profesión de fe en el Dios Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este modo, se convierte en recuerdo del bautismo, recuerdo más evidente aún cuando, además, utilizamos el agua bendita. La cruz es un signo de la pasión, pero al mismo tiempo es también signo de la resurrección; es, por así decirlo, el báculo de salvación que Dios nos ofrece, el puente, gracias al cual atravesamos el abismo de la muerte y todas las amenazas del mal, y finalmente podemos llegar hasta Él. Se hace presente en el bautismo, por el cual nos convertimos en contemporáneos de la cruz y la resurrección de Cristo (Rom 6,1-14). Cada vez que hacemos la señal de la cruz, renovamos nuestro bautismo; Cristo desde la cruz nos atrae hacia Él (Jn 12,32) y, de este modo, nos pone en comunión con el Dios vivo. A fin de cuentas, el bautismo y el signo de la cruz, que lo representa y lo renueva, son, ante todo, un acontecimiento de Dios: el Espíritu Santo que conduce a Cristo, y Cristo que abre la puerta hacia el Padre. Dios ya no es el Dios desconocido: tiene un nombre. Podemos llamarlo, y Él nos llama.

 Ahora bien, la Eucaristía es la apropiación de ese momento, es el representar, renovar, hacernos nuestra la Víctima del Calvario, y el recibirla y unirnos a ella. Todas las más sublimes aspiraciones del hombre, todas ellas, se encuentran realizadas en la Eucaristía:
Ahora bien, la Eucaristía es la apropiación de ese momento, es el representar, renovar, hacernos nuestra la Víctima del Calvario, y el recibirla y unirnos a ella. Todas las más sublimes aspiraciones del hombre, todas ellas, se encuentran realizadas en la Eucaristía: Hacer de la Misa el centro de mi vida. Prepararme a ella con mi vida interior, mis sacrificios, que serán hostia de ofrecimiento; continuarla durante el día dejándome partir y dándome… en unión con Cristo.
Hacer de la Misa el centro de mi vida. Prepararme a ella con mi vida interior, mis sacrificios, que serán hostia de ofrecimiento; continuarla durante el día dejándome partir y dándome… en unión con Cristo. Muchas veces desde los primeros meses de nuestro ministerio pontificio —y nuestra palabra, anhelante y sencilla, se ha anticipado con frecuencia a nuestros sentimientos— ha ocurrido que invitásemos a los fieles en materia de devoción viva y diaria a volverse con ardiente fervor hacia la manifestación divina de la misericordia del Señor en cada una de las almas, en su Iglesia Santa y en todo el mundo, cuyo Redentor y Salvador es Jesús, a saber, la devoción a la Preciosísima Sangre.
Muchas veces desde los primeros meses de nuestro ministerio pontificio —y nuestra palabra, anhelante y sencilla, se ha anticipado con frecuencia a nuestros sentimientos— ha ocurrido que invitásemos a los fieles en materia de devoción viva y diaria a volverse con ardiente fervor hacia la manifestación divina de la misericordia del Señor en cada una de las almas, en su Iglesia Santa y en todo el mundo, cuyo Redentor y Salvador es Jesús, a saber, la devoción a la Preciosísima Sangre.