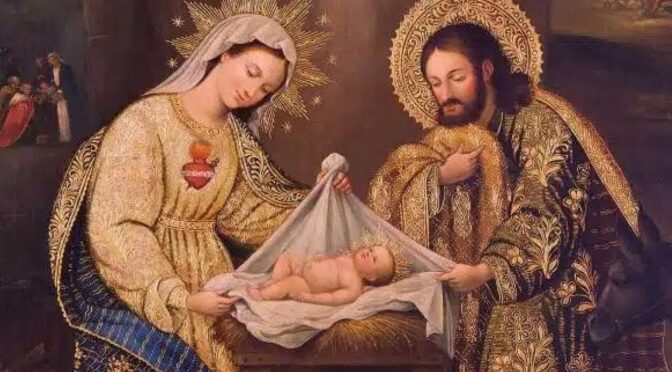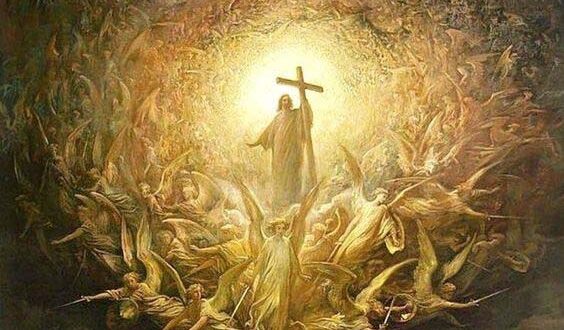“Cordero de Dios e Hijo de Dios”
Homilía del Domingo
Queridos hermanos:
El Evangelio de hoy nos presenta un momento crucial: el Precursor se encuentra finalmente con su Señor; lo reconoce, lo da a conocer y da testimonio de Él ante los presentes; probablemente sus discípulos, aquellos que a partir de ahora deberían dejarlo porque su maravillosa misión llegaba a su fin, al mismo tiempo que comenzaba la de Jesús.
San Juan Bautista, no solamente debía preparar el terreno para la llegada de Jesús mediante su vida de penitencia y de predicación, sino que además recibiría una gracia única: fue él quien señaló explícitamente a Jesús como “el que había de venir”, el que el pueblo elegido llevaba siglos esperando. Y todo esto se enmarca entre dos títulos exclusivos también, pero aplicables solamente a Jesús por antonomasia. San Juan bautista, al comienzo de este Evangelio, lo llama “Cordero de Dios”; y el Evangelio cierra este capítulo proclamándolo “Hijo de Dios”. Antes de decir algo acerca de ambas maneras de referirse a nuestro Señor, digamos un poco acerca de la misión del Precursor.
En primer lugar: san Juan Bautista reconoce a Jesús como el Mesías
Para reconocer a alguien debemos entrar en contacto de alguna manera. Y en este caso debemos considerar que donde se encontraba san Juan Bautista acudían multitudes, es decir, gran variedad de personas, de distintos lugares, edades, oficios, clases sociales, etc. Pero de entre todos ellos solamente una persona llama la atención del Precursor: Jesús, quien no venía ciertamente ni con opulencia, ni con ropas llamativas, ni las propias de los sacerdotes y escribas, sino como un hombre más, sencillo, probablemente en silencio; y, sin embargo, apenas la mirada de san Juan se posó sobre Él (o tal vez en cuanto sus miradas se hubieron encontrado), en seguida “lo reconoció”.
A partir de aquí podemos comenzar nuestras propias consideraciones, preguntándonos si nosotros también sabemos reconocer a Cristo presente, es decir, en nuestras dificultades para sostenernos, en nuestros dolores para consolarnos, en nuestras alegrías para compartirlas, en nuestra vida espiritual para acrecentarla, en nuestra oración para asistirnos, aconsejarnos, susurrarnos sus designios, etc.; en la Eucaristía, pero realmente presente, como una Persona divina que desea entrar en contacto con nuestra alma; porque reconocerlo no significa tan solo “afirmar” -claro que no-, reconocerlo implica una manera especial de vivir, de ser, de practicar efectivamente nuestra fe.
En segundo lugar: san Juan Bautista debía señalar a Jesús a los demás
Esta es exactamente la actitud que todos los santos, sin excepción, han tenido: señalar a Jesucristo: ¿cómo?; con sus obras, con sus palabras, con sus ejemplos. Porque señalar implica dirección, y los santos y las almas buenas y todos nosotros también debemos señalar a Jesús como nuestro Salvador a los demás. Del santo cura de Ars dijo una vez un feligrés que pasó unos pocos minutos con él “he visto a Dios en un hombre”; y así son los santos: corazones nobles que atraen a los otros corazones, pero para llevarlos a Dios: “No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria” dice el salmo 115; y así también hacen con el bien las almas que no son egoístas, es decir, las que quieren compartir los beneficios recibidos, comunicando el bien, enseñando la verdad, e invitando a los demás a seguir también a Dios.
En tercer lugar: reconocer a Jesucristo y señalarlo para los demás tiene implicancias profundas. Hemos dicho anteriormente que a Jesucristo se lo señala con la vida, pero es más que eso todavía, como vemos en la actitud del Bautista, quien debió disminuir para que Cristo creciera (grandioso ejemplo de humildad), y le cedió a sus discípulos para que lo acompañaran y para que ellos contemplaran la Verdad más plena en Jesús, y hasta dio su vida por mantenerse fiel a la verdad.
La segunda gran consideración son los apelativos con los cuales el Evangelio se refiere a Jesús: como el Cordero de Dios y como el Hijo de Dios.
Sabemos muy bien que Jesucristo, como “Cordero de Dios”, es una de las maneras más hermosas, tiernas y desgarradoras de referirse a nuestro Señor. El cordero es un animal que, a diferencia de otros, al ser llevado al sacrificio no comienza a balar, no da golpes ni intenta siquiera huir, sino que simplemente guarda silencio. Probablemente los presentes no comprendieron en aquel momento a qué se refería san Juan con este apelativo tan llamativo, tal vez recordado posteriormente en la pasión de nuestro Señor:
“«¡Este es el Cordero de Dios!» dice Juan Bautista. Jesucristo no habla; es Juan quien dice todo. El Esposo tiene la costumbre de actuar así. No dice nada a la Esposa sino que se presenta y se mantiene en silencio. Otros lo anuncian y lo presentan a la Esposa. Cuando ella aparece, el Esposo no la coge él mismo sino que la recibe de manos de otro. Pero después de haberla recibido de este modo, se une tan fuertemente a ella que la Esposa ya no se acuerda de los que ha dejado para seguir al Esposo. Esto se realiza en Cristo. Ha venido para unirse a su Esposa, la Iglesia.” (San Juan Crisóstomo).
Jesucristo no es cualquier cordero, sino aquel “que quita el pecado del mundo”, es decir, el que es capaz de quitar el yugo más grande que se puede cernir sobre las almas: el pecado; porque es un yugo interno, que la aprisiona y la hace capaz de condenarse; ese mismo yugo que en la tierra nos inclina hacia las cosas bajas. Esto significa que este Cordero de Dios, es capaz de romper las cadenas del alma y liberarla, y justamente para eso ha venido a este mundo, para ofrecer liberación, santidad y salvación por medio de su gracia, la cual ofrecerá a partir de su entrega silenciosa, aceptada por amor a nosotros, los hombres que sin Él estábamos perdidos.
Así mismo como cuando entró en este mundo lo hizo sin estrépito, y desapercibido para la mayoría, así también comienza su ministerio público, en silencio, apenas reconocido; como recordándonos aquella misteriosa enseñanza del pesebre que sucintamente nos decía Benedicto VXI: “Dios a veces está donde menos se lo espera encontrar”, como en el tumulto del Jordán, o entre el ruido del mundo, pasando sin ser notado mientras no sea suficiente nuestra fe… como cordero silencioso.
Finalmente, nos encontramos con la gran revelación y testimonio del Bautista:
“Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios”; aludiendo directamente a las palabras del profeta: “Saldrá un renuevo del tronco de Jesé (padre de David), un vástago brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor” (Is 11,1-2)
El relato del Evangelio llega más allá, incluso, del nombre de “Cordero de Dios”; y va hasta donde los discípulos llegarían mucho después, luego de muchas pruebas, incomprensiones, enseñanzas, correcciones, etc., pues llegó hasta la afirmación de la divinidad de Jesús; una divinidad escondida que estaba a punto de comenzar, poco a poco, a manifestarse entre aquellos que Jesucristo ha venido a salvar.
Jesucristo es el “Cordero de Dios” y el “Hijo de Dios”; el que a veces pasa desapercibido, el que no retrocede ante los sufrimientos que nos alcanzarán la salvación; y el mismo que hace milagros en los corazones que lo sepan reconocer y señalar a los demás con fe profunda y dispuesta a lo que sea, con tal de dar valiente testimonio de este Dios nuestro que decidió venir por nosotros a este mundo y quedarse hasta el fin de los tiempos, invitando a la conversión y salvación.
Le pedimos a María santísima que nos alcance de su Hijo la gracia de reconocerlo en sus designios, en su santa voluntad, en la santísima Eucaristía y a lo largo de toda nuestra vida; dado fiel testimonio de nuestra fe hasta el final, como lo hizo el gran precursor de nuestro Señor.
P. Jason.