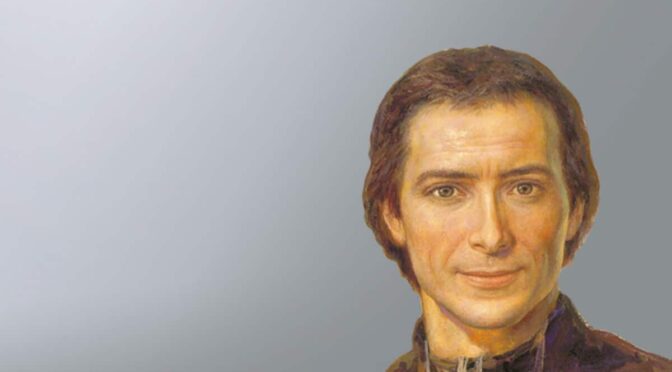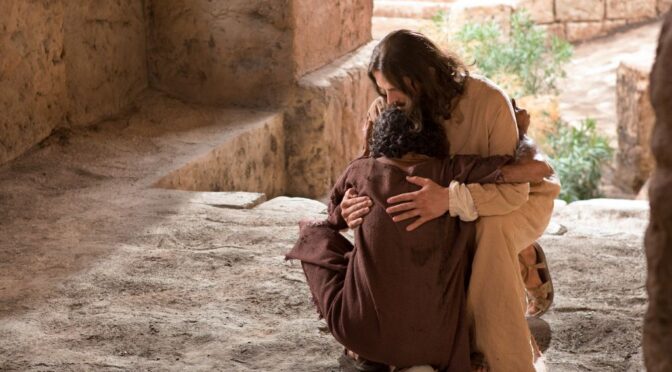(Del libro “Consejos, Instrucciones, Sentencias”, del Hno. Juan Bautista Furet)
San Marcelino Champagnat describe algunas virtudes que aseguran el vivir siempre en unión, concordia y común acuerdo.
Las “pequeñas” virtudes, que son como los frutos, el adorno y corona de la caridad. El descuido o la carencia de las virtudes pequeñas: ésa es la causa principal, y tal vez la única, de las disensiones, división y discordia entre los hombres.
El Hermano Lorenzo fue un día a ver al Padre Champagnat y, con su acostumbrada sencillez, le dijo:
-Padre, vengo a manifestarle algo que me da mucha pena.
-Bienvenido, Hermano Lorenzo. Diga, dígame pronta y francamente el motivo de su pena.
-En la casa a la que me destinó hace pocos días, somos seis Hermanos. Si no me equivoco, creo poder afirmar que observamos la Regla en todos sus puntos. Los Hermanos, en mi opinión, son todos hombres virtuosos, que trabajan con celo en su santificación y salvación. Me parece que todos buscamos el bien y nos afanamos por conseguirlo.
No obstante, la unión entre nosotros no es perfecta. Esa unión es aún más floja en la comunidad de…1, que son nuestros vecinos más próximos y a los que vamos a visitar de vez en cuando. Y eso que son tres Hermanos de más reciedumbre cristiana y fervor religioso que nosotros. Pues bien, con frecuencia me pregunto:
¿Cuál puede ser la causa de los leves roces que hay entre nosotros? ¿Por qué no es perfecta la unión entre hermanos tan observantes y que tanto se afanan por su adelanto espiritual? ¿Cómo es posible que la caridad perfecta, la unión de los corazones y la conformidad de sentimientos dejen que desear entre nuestros Hermanos vecinos, que son, así y todo, hombres de virtud sólida? Ése es el motivo de mi pena, Padre. Tenga la bondad de darme una explicación del porqué de tantas desavenencias domésticas y señalarme sus remedios.
-Querido Hermano, tiene razón al decir que los hermanos con los que está viviendo y los de la comunidad vecina son virtuosos: lo son de veras y le confieso con sumo agrado que los tengo por buenos religiosos. ¿A qué se debe que no haya unión perfecta entre todos ellos? Podría limitarme a decirle que en todas partes se cuecen habas y que hasta los hombres más virtuosos tienen defectos y están expuestos a cometer faltas, ya que el justo -dice la Sagrada Escritura- cae siete veces al día 2. Pero me parece mejor tratar seriamente el problema y explicarle bien mi parecer sobre este punto.
Se puede ser sólidamente virtuoso y tener mal carácter. Pero ocurre que, para alterar la unión de una comunidad y hacer sufrir a todos sus miembros, basta el mal talante de un solo Hermano. Puede uno ser regular, piadoso y tener afán de santificación; puede uno, en una palabra, amar a Dios y al prójimo sin tener la perfección de la caridad, a saber, las “pequeñas” virtudes, que son como los frutos, el adorno y corona de la caridad. Pues bien, sin la práctica diaria, habitual, de las “pequeñas” virtudes, no se da la unión perfecta en las comunidades. El descuido o la carencia de las virtudes pequeñas: ésa es la causa principal, y tal vez la única, de las disensiones, división y discordia entre los hombres.
-Dispense, Padre, pero no acabo de ver qué entiende por “pequeñas” virtudes. ¿Tendría la bondad de explicármelo?
-Aunque es un poco larga la enumeración y definición de dichas virtudes, se la voy a dar 3. Son virtudes pequeñas o escondidas:
1. La indulgencia o facilidad para excusar las faltas ajenas, reducirlas a menos e incluso perdonarlas, aunque no pueda uno permitirse semejante indulgencia consigo mismo. San Bernardo nos ofrece un ejemplo maravilloso de ese espíritu de indulgencia. «Hermanos -decía a sus monjes-, podéis tratarme como os parezca, me he propuesto amaros siempre, aunque no me améis vosotros. Seguiré afecto a vosotros, aun a vuestro pesar.
Si me lanzáis insultos, los aguantaré pacientemente; agacharé la cabeza ante los denuestos; venceré vuestros rudos modales con nuevos beneficios; iré al encuentro de quienes rechacen mis atenciones; haré bien a los ingratos; honraré a los que me desprecien, ya que somos todos miembros del mismo cuerpo» 4.
2. La disimulación caritativa, que no se da por enterada de los defectos, yerros, faltas o despropósitos del prójimo, y todo lo aguanta sin protestar ni quejarse: Revestíos de entrañas de compasión… sufriéndoos y perdonándoos mutuamente (Col 3, 1 2-1 3). Os conjuro que andéis con paciencia, soportándoos unos a otros con caridad (Ef 4, 1-2), exhorta san Pablo. ¿Por qué no dice el Apóstol: reprended, corregid, castigad, sino soportad? Porque, generalmente, no tenemos encargo de corregir, oficio propio de los Superiores; nuestro deber es solamente soportar. Porque, incluso si nos reprenden, hemos de aguantar, pues hay defectos que sólo se curan con el ejercicio de la paciencia y de la tolerancia. Los hay, además, que aun en las almas virtuosas no se corrigen a pesar de todos los esfuerzos, y que Dios deja para que se ejerciten en la virtud el que los tiene y los que han de vivir con él.
3. La compasión, que comparte las penas de los que sufren para suavizárselas, llora con los que lloran, participan en las dificultades de todos y se afana por aliviarlas, o carga personalmente con ellas.
4. La alegría santa, que toma también para sí los gozos ajenos con el fin de acrecentarlos y proporcionar a sus colegas todos los consuelos y dicha de la virtud y de la vida de comunidad. San Pablo nos ofrece un admirable ejemplo de la caridad que adopta todas las formas para ser útil al prójimo: Híceme flaco con los flacos, por ganar a los flacos. Híceme todo para todos, por salvar a todos (1 Co 9, 22). ¿Quién enferma, que no enferme yo con él? ¿Quién se escandaliza, que yo no me requeme? (2 Co 1 1 , 29).
San Cipriano, que seguía fielmente las huellas del Apóstol, decía a su grey: «Hermanos míos, comparto todos vuestros dolores y todas vuestras alegrías; estoy enfermo con los enfermos, el amor que os profeso me hace sentir todas vuestras aflicciones y todas vuestras alegrías» 5.
5. La tolerancia, que no impone nunca, sin graves motivos, las propias opiniones a nadie, sino que admite fácilmente lo que haya de bueno y juicioso en las ideas de un Hermano, y aplaude sin dentera sus aciertos y pareceres, con miras a salvar la unión y la caridad fraterna. Huye de contiendas de palabras (2 Tm 2, 14), manda san Pablo. Hay quien replicará: Mi actitud está justificada, no puedo tolerar las necedades o tonterías de los Hermanos. Oíd lo que contesta Belarmino: «Una onza de caridad vale más que cien libras de razón» 6. Manifestad vuestra opinión con miras a fomentar el diálogo, pero luego dejad que la rebatan sin defenderla: es preferible ceder y transigir con lo que digan los demás. San Eloy decía que, en esa clase de lides, el vencedor es el que cede, porque supera a los otros en virtud 7. San Efrén aseguraba que siempre había cedido en las discusiones, con el fin de mantener la paz general 8, y san José de Calasanz agregaba: «Quien desee la paz, no contradiga a nadie» 9.
6. La solicitud caritativa, que se adelanta a las necesidades del prójimo para ahorrarle la pena de sentirlas y la humillación que supone tener que pedir ayuda. Es la bondad de corazón, incapaz de negar nada, que está siempre al acecho para prestar servicio, complacer y obsequiar a todos. San Hugo, obispo de Grenoble, se retiraba de vez en cuando a la Cartuja Mayor para vivir, bajo la guía de san Bruno, como un religioso más. En cierta ocasión le tocó ser compañero de un monje llamado Guillermo. (En cada celda o habitación vivían entonces dos cartujos). Pues bien, fray Guillermo se quejó amargamente del obispo ante san Bruno. ¿Sabéis cuál fue su queja? Que, con gran pesar suyo, el santo obispo realizaba las faenas más humildes y penosas, y se portaba no como compañero, sino como criado, prestándole los servicios más bajos. Rogó, pues, instantemente a san Bruno que moderara aquella humildad y solicitud del santo obispo y diera orden de que las labores humildes de la celda fuesen compartidas igualmente por los dos. A su vez, san Hugo suplicaba también con insistencia a san Bruno que le permitiera satisfacer su devoción y entregarse con solicitud al servicio de su hermano 10. Tales son las contiendas de los santos. ¡Cuán adecuadas para fomentar la paz!
7. La afabilidad, que atiende a los importunos sin manifestar la menor impaciencia y está siempre lista para correr en ayuda de los que reclaman su auxilio; que instruye a los ignorantes sin aparentar cansancio ni fastidio. San Vicente de Paúl nos ofrece un maravilloso ejemplo de esta virtud. Se lo vio interrumpir el diálogo que mantenía con personas de condición noble, para repetir cinco veces el mismo encargo a alguien que no acababa de entenderlo, y decírselo la última vez con la misma serenidad que la primera. Se lo vio escuchar, sin el menor asomo de impaciencia, a personas humildes que hablaban torpe y prolongadamente; se lo vio, abrumado de negocios como solía estar, permitir que, treinta veces en un día, le interrumpieran personas escrupulosas que no hacían sino repetirle machaconamente las mismas cosas con términos diferentes; escucharlas hasta el final con admirable paciencia, escribirles a veces de su puño y letra lo que les había dicho, y explicárselo con más detención cuando no acababan de entenderlo; finalmente, interrumpir el rezo del oficio y el sueño para prestar servicio al prójimo 11.
8. La urbanidad y decoro. Es la inclinación a anticiparse a todos en testimoniar respeto, miramientos y deferencias, y a ceder siempre el primer puesto para honrar a los demás. “Anticipaos unos a otros en las señales de honor y deferencia” (Rm 12, 10), aconseja san Pablo. Tributadas con sinceridad, tales deferencias fomentan el amor mutuo, igual que el aceite sirve de pábulo para la llama de la lámpara: sin esos miramientos se apagan la unión y la caridad fraterna.
A todo el mundo le gusta verse honrado, y ello se debe a un sentimiento recóndito que nos hace sentir mucho el desprecio y nos vuelve pundonorosos: de ahí que le agrade a uno verse tratado con respeto y se crea obligado a pagar con idéntica moneda. «Ama -dice san Juan Crisóstomo- y se te amará; alaba a los demás, y ellos te alabarán; respétalos, y te respetarán; condesciende con ellos, y tendrán para contigo toda clase de miramientos» 12.
No maltrates a nadie, no faltes a nadie; guárdate de despreciar a uno solo de tus hermanos, o manifestarle rudeza porque tiene defectos. ¿Te mofas de tu mano o tu pie cuando tienen úlceras, malformaciones o magulladuras? ¿No los cuidas, por el contrario, con más solicitud? ¿No los tratas con más delicadeza que cuando estaban sanos? 13.
9. La condescendencia, que satisface sin dificultad los deseos del prójimo, no teme rebajarse por complacer a los inferiores, atiende con gusto sus razones, aunque alguna vez carezcan de fundamento.
«Tener condescendencia -dice san Francisco de Sales- es doblegarse al beneplácito de todos en cuanto no vaya contra la voluntad divina o la recta razón; ser susceptible, cual bola de cera blanda, de recibir todas las formas, con tal de que sean buenas, y no buscar los propios intereses sino los del prójimo y la gloria de Dios. La condescendencia es hija de la caridad, pero hay que evitar el confundirla con cierta debilidad de carácter que impide corregir las faltas ajenas cuando hay obligación de hacerlo: no se trata, en tal caso, de un acto de virtud, sino al revés, de participación en las faltas del prójimo». La condescendencia con el talante ajeno y el soportar al prójimo eran las virtudes predilectas de san Francisco de Sales. No cesaba de aconsejarlas a los que se ponían bajo su guía. Decía con frecuencia que es mucho más fácil amoldarse uno a los deseos de los demás, que pretender doblegar todo el mundo al propio humor y a las opiniones personales. No se podía dar con persona más complaciente y mansa que él, pero tampoco más hábil y animosa para corregir y reprender 14.
10. La abnegación y entrega en favor del bien común, que inclina a preferir los intereses de la comunidad e incluso los de cada uno de sus miembros a los propios, y a sacrificarse por el bien de los Hermanos y la prosperidad de la Congregación.
11. La paciencia, que se calla, aguanta, sigue aguantando, y no se cansa nunca de hacer favores aun a los ingratos.
San Euquerio, abad, era tan paciente, que Ilevaba esa virtud hasta el extremo de dar las gracias a los que le hacían sufrir 15.
El hombre colérico se parece al enfermo de calentura, y el hombre paciente al médico que mitiga los accesos de fiebre y devuelve la dicha y la paz a los que la han perdido por la ira.
Guardaos de la impaciencia y alteración ante los defectos ajenos. «Si vieras a uno que se arroja al río -dice san Buenaventura-, ¿darías pruebas de prudencia arrojándote también, sólo porque él se haya arrojado?» 16. Tolerad, pues, con paciencia las imperfecciones, defectos y molestias del prójimo: no hay mejor remedio para tener paz y fomentar la unión con todos.
12. La ecuanimidad y buen talante, que ayuda a conservar el equilibrio; a no dejarse llevar de una alegría loca, del arrebato, el tedio, la melancolía o el mal humor; antes bien, a permanecer siempre bondadoso, alegre, afable y satisfecho de todo.
Las “pequeñas” virtudes son virtudes sociales, es decir, útiles a más no poder para todo el que viva en la sociedad de los seres racionales. Sin ellas no se podría gobernar este mundo pequeño en el que nos toca vivir, y las comunidades se hallarían en continuo alboroto y desorden. Sin la práctica de tales virtudes no hay paz doméstica, que es el mejor alivio en medio de las penas que nos afligen en este valle de lágrimas. ¡Ay!, qué desdichada es la comunidad en la que no se hace caso alguno de las virtudes pequeñas: Superiores y súbditos, jóvenes y ancianos, todos viven en discordia. Sin el amor y la práctica de esas virtudes no es posible que tres religiosos vivan juntos bajo el mismo techo. Sin el amor y la práctica de esas virtudes la casa religiosa se convierte en un presidio o un infierno.
¿Queréis que vuestra casa se convierta en un paraíso de concordia? Daos a la práctica fiel de las “pequeñas” virtudes: ellas son las que constituyen la dicha de las casas religiosas.
Voy a exponerle todavía unos motivos que nos pueden animar a la práctica de esas virtudes:
1° Las flaquezas del prójimo. Sí, todos los hombres son débiles, y por eso hay tantos defectos. Éste es suspicaz y examina minuciosamente cuanto se dice o hace; ése es quisquilloso y continuamente le acosa la idea de que se lo mira mal, se le falta, se desconfía de él, etc. Aquél es víctima del desaliento y la menor dificultad lo amilana, lo vuelve melancólico, pesado para sí y para los demás. El de más allá es vivo como la cendra, se inflama en cuanto se le dirige una palabra. En resumidas cuentas, cada uno tiene su flaco y propensión a diversos defectillos e imperfecciones que han de aguantarse y que proporcionan continuas ocasiones de practicar las “pequeñas” virtudes. Es justo y razonable tolerar esas flaquezas y se han de aguantar, por consiguiente, todas las debilidades del prójimo.
2° La pequeñez de los defectos que se han de soportar. La mayor parte de los religiosos, por su virtud y a menudo por simple educación, no incurren en defectos groseros. Bien miradas, las flaquezas que hemos de soportar en nuestros hermanos son, las más de las veces, meras imperfecciones, arranques de genio, debilidades que de ningún modo empecen para que sean, los que las tienen, almas selectas, de fondo excelente, de conciencia timorata y virtud sólida. Un hombre virtuoso y de buen criterio puede aguantar de sobra semejantes flaquezas en esas almas.
3° Considérese no sólo la parvedad de la materia, sino la ausencia de cualquier falta. En efecto, son cosas indiferentes de por sí, y que no pueden tildarse de faltas, las que hemos de soportar en el prójimo. Tales son ciertas facciones del rostro, fisonomía, timbre de voz, modales que no nos agradan, achaques del cuerpo o del alma que nos repugnan, etc. Recordemos también aquí la diversidad de caracteres y su posible choque con el nuestro. Uno es naturalmente alegre, el otro serio; hay quien es tímido y quien es atrevido; éste es demasiado lento y se le ha de esperar, aquél es demasiado vivo e impetuoso y quisiera hacernos tomar el paso del tren o del telégrafo 17. La razón pide que vivamos en paz en medio de esa diversidad de temperamentos, y nos acomodemos al talante de los demás con flexibilidad, paciencia y benignidad. Alterarse por esa diferencia de temperamento estaría tan fuera de razón como enfadarse porque haya a quien le agrade una fruta o un dulce que a nosotros no nos gusta 18.
4° Todos necesitamos que nos aguanten. No hay nadie tan bueno y cabal, que pueda prescindir de la comprensión ajena.
Hoy me tocará tolerar con paciencia a una persona; mañana le tocará a ella, o a otra, aguantarme a mí. Sería totalmente injusto pedir miramientos, cortesía, y no corresponder sino con altanería y rudeza.
¿Te atreverías a decir que no tienes defectos, absolutamente nada que pueda molestar al prójimo? Escucha lo que se le respondió a alguien que se las daba de perfecto:
«Hermano, aunque se crea buen religioso y yo mismo lo tenga por tal, le confieso que sufro un martirio con usted. No quiere pan sino tierno, porque tiene mala dentadura; yo no lo puedo tolerar, me resulta indigesto y sólo quisiera pan duro. Ha dado usted orden de que le traigan la sopa muy caliente, casi hirviendo; a mí me gusta fría. No permite que sirvan ensalada, porque está débil de pecho; yo no comería otra cosa, y no tenerla me supone un gran sacrificio. No quiere usted ver en la mesa otra fruta que la cocida; a mí no me gusta más que la cruda e incluso sin madurar del todo. No puede aguantar la menor corriente, y nos obliga a mantener siempre cerradas todas las ventanas; yo no estoy a gusto sino al aire libre; de seguir mis preferencias y tratarme conforme a lo que necesito, abriría de par en par todas las puertas y ventanas. Durante los recreos siempre quiere estar sentado; con frecuencia, yo preferiría pasear. Todavía hay un sinnúmero de cosas que usted hace por necesidad o por antojo, que me aburren y fastidian a más no poder. Es usted un iluso, querido Hermano, si piensa que nadie tiene la menor cosa que sufrir junto a usted. A pesar de su virtud, que reconozco, le puedo asegurar que es para mí causa de continuos sacrificios y aguante; pero no se lo digo en son de queja, porque tengo también mis defectos y necesito que usted me los tolere» 19.
5° Los lazos que nos unen con las personas a las que hemos de aguantar. Abrahán decía a Lot: Ruégote no haya disputa entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos pues somos hermanos (Gn 13, 8). ¡Qué motivo más hermoso y conmovedor! Las personas cuyos defectos hemos de tolerar son, efectivamente, hermanos nuestros en Jesucristo: todos los miembros del Instituto somos hijos del mismo padre, nuestro Fundador; no tenemos sino una madre, la Virgen Santísima. Oigamos a nuestro venerado Padre cuando exclama: «¿Puede acaso nuestra divina Madre contemplar insensible que mantengamos sentimientos rencorosos o de mera antipatía contra algún Hermano, al que Ella ama tal vez más que a nosotros mismos? Os lo pido por Dios, ¡no causemos semejante pena y dolor a su corazón de Madre!» 20.
Las personas a las que hemos de aguantar son amigos de Jesucristo: comparten nuestra vocación, forman con nosotros una sola familia, trabajan con el mismo fin que nosotros; contamos con ellos para el desempeño de nuestro oficio; son nuestros colaboradores en un ministerio común. ¡Cuántos motivos para amarlos, prestarles servicios y soportar con toda paciencia sus defectos!
6° La excelencia de esas virtudes. Ahora me arrepiento de haberlas llamado «pequeñas», pero no es mía esa expresión, es de san Francisco de Sales 21. Son pequeñas porque apuntan, por su objeto, a cosas menudas: una palabra, un gesto, una mirada, un detalle de cortesía; pero son muy grandes, si uno examina el principio que las informa y el fin que tienen.
Para un buen religioso, la práctica de las “pequeñas” virtudes es un continuo ejercicio de caridad para con el prójimo. Ahora bien, la caridad es la primera y más excelente de las virtudes. Por eso, el ejercicio de las “pequeñas” virtudes es el que forma a los hombres sólidamente virtuosos: razón de mucho peso, que nos las hace amar y facilita su práctica.