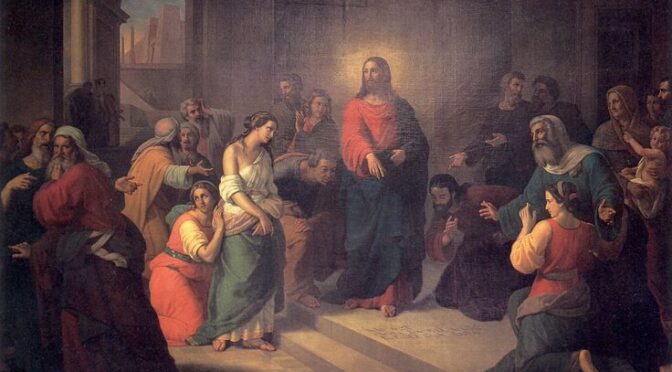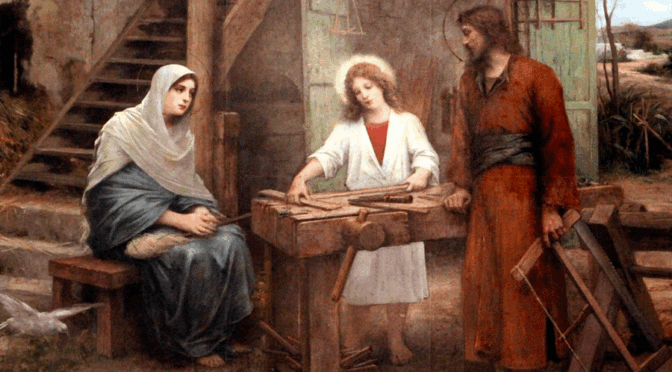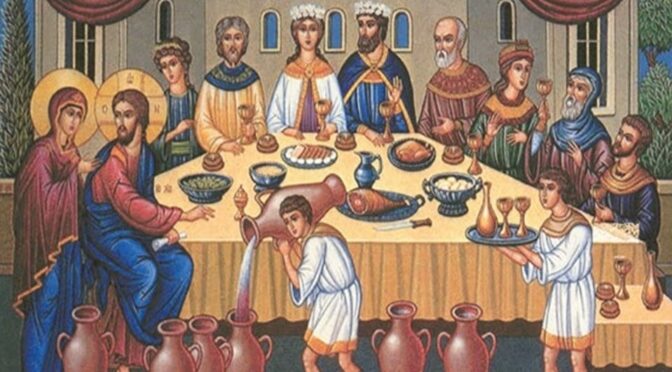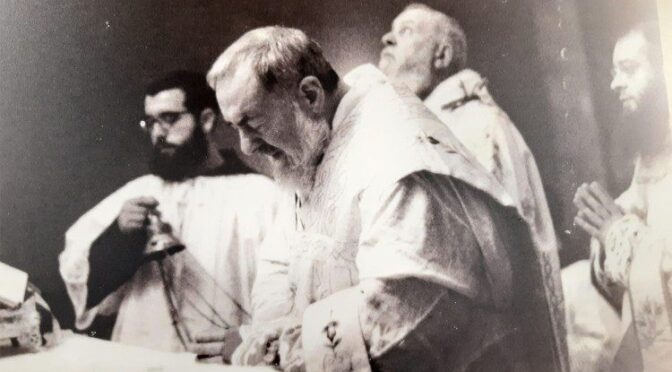Sermón 128 de San Agustín
- Con toda solemnidad se lee y se celebra la pasión de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuya sangre purgó nuestros delitos. El objetivo es que esta devota práctica anual renueve nuestra memoria y que, al acudir tanta gente, la proclamación de nuestra fe alcance mayor gloria. La solemnidad misma me exige que os dirija un sermón sobre la pasión del Señor, según él me lo conceda. En cuanto sufrió de parte de sus enemigos, nuestro Señor se dignó dejarnos un ejemplo de paciencia para nuestra salvación, útil para el decurso de esta vida, de manera que no rehusemos padecer lo mismo por la verdad del evangelio, si así él lo quisiere. Pero, como aun lo que sufrió en esta carne mortal lo sufrió libremente y no por necesidad, es justo creer que también quiso simbolizar algo en cada uno de los hechos que tuvieron lugar y quedaron escritos sobre su pasión.
- En primer lugar, en el hecho de que, después de ser entregado para la crucifixión, llevó él mismo la cruz, nos dejó una muestra de continencia y, al ir él delante, indicó qué ha de hacer quien quiera seguirle. Idéntica exhortación la hizo también verbalmente cuando dijo: Quien me ame, que tome su cruz y me siga. Llevar la propia cruz equivale, en cierto modo, a gobernar la propia mortalidad.
- El hecho de ser crucificado en el Calvario significó que en su pasión tuvo lugar el perdón de todos los pecados, de los que dice el salmo: Mis maldades se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza.
- Con él fueron crucificados, uno a cada lado, dos hombres. Con ello mostró que a unos los tendrá a su derecha y a otros a su izquierda. Estarán a su derecha aquellos de quienes se dice: Dichosos los que sufren persecución por causa de la justicia; a su izquierda, en cambio, aquellos de quienes se dice: Aunque entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve.
- El rótulo puesto sobre la cruz, en el que estaba escrito: Rey de los judíos, puso de manifiesto que ni siquiera procurándole la muerte pudieron conseguir los judíos que no fuera su rey quien con la más palmaria y sublime potestad dará a cada uno lo que merezcan sus obras. Por esta razón se canta en el salmo: Él me constituyó rey sobre Sion, su monte santo.
- El que el rótulo estuviese escrito en tres lenguas: hebreo, griego y latín, indicaba que iba a reinar no sólo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Por eso, después de haber dicho en el mismo salmo: Él me constituyó rey sobre Sion, su monte santo, es decir, donde reinó la lengua hebrea, añade a continuación, como refiriéndose a la griega y a la latina: El Señor me dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy; pídemelo, y te daré los pueblos en herencia, y los confines de la tierra como tu posesión. No porque el griego y el latín sean las únicas lenguas habladas por los gentiles, sino porque son las que más destacan; la griega, por cultura literaria, y la latina, por el Imperio Romano. La mención de estas tres lenguas manifestaba que la totalidad de los gentiles se sometería a Cristo; no obstante ello, en el rótulo no se añadió: «Rey de los gentiles», sino que se escribió sólo: Rey de los judíos, para que la fórmula precisa revelase el origen de la raza cristiana. Como está escrito: La ley salió de Sion, y la palabra del Señor, de Jerusalén. ¿Quiénes son, en efecto, los que dicen en el salmo: Nos sometió a los pueblos y puso a los gentiles bajo nuestros pies, sino aquellos de quienes dice el Apóstol: Si los gentiles participaron de sus bienes espirituales, ¿deben servirles con sus bienes materiales?¿Acaso no vemos que los pueblos están sometidos a la excelentísima gracia anunciada por los apóstoles? ¿O debemos mirar a las ramas desgajada, las que hoy reciben el nombre de judíos? ¿No debemos oír más bien a aquel israelita, descendiente de Abrahán, convertido de Saúl (Saulo) en Pablo (Paulo) y, por tanto, de pequeño en grande, que amonesta y dice al acebuche injertado: «Date cuenta que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene a ti»? Así, pues, el rey de los judíos es Cristo, bajo cuyo yugo ligero han sido enviados también a la salvación los gentiles. Que se les haya concedido a ellos es fruto de una mayor misericordia, como lo revela claramente el Apóstol mismo allí donde dice: Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos en pro de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los padres, y que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. No tenía ninguna obligación de quitar el pan a los hijos para dárselo a los perros, si los perros, humillados para apañar las migas que caen de la mesa de sus amos y elevados y hechos hombres por la humildad misma, no hubieran merecido tener acceso a la mesa.
- Los príncipes de los judíos sugirieron a Pilato que en ningún modo escribiera que él era el rey de los judíos, sino que decía serlo; pero él respondió: Lo escrito, escrito está. Como los judíos simbolizaban las ramas desgajadas, así Pilato simbolizaba al acebuche injertado, puesto que era un gentil quien escribía la confesión de los gentiles, dejando convictos de su rechazo a los judíos, de quienes con razón dijo el Señor: Se os quitará a vosotros el reino y se le entregará a un pueblo que cumpla la justicia. Pero no por eso deja de ser rey de los judíos. Es la raíz la que sostiene el acebuche, no el acebuche a la raíz. Y, aunque la infidelidad haya desgajado aquellas ramas, no por ello repudió Dios a su pueblo, al que conoció de antemano. Pues también yo soy israelita -dice el Apóstol- . Aunque los hijos del reino que no quisieron que el Hijo de Dios fuera su rey vayan a parar a las tinieblas exteriores, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa, no con Platón y Cicerón, sino con Abrahán, Isaac y Jacob, en el reino de Dios. Pilato, en efecto, escribió: Rey de los judíos, no «Rey de los griegos» o «Rey de los latinos», aunque iba a reinar sobre los gentiles. Y lo que mandó escribir quedó escrito, sin que la sugerencia de los incrédulos lograra cambiar lo que tanto tiempo antes estaba predicho en el salmo: No modifiques la inscripción del rótulo. Todos los pueblos creen en el rey de los judíos; él reina sobre todos los gentiles, pero es solamente rey de los judíos. Tanto vigor tuvo aquella raíz, que ella misma puede cambiar en olivo al acebuche injertado, mientras que el acebuche no puede eliminar el nombre del olivo.

![La Pasión del Señor [Parte I/II]](https://lacasadesantaana.vozcatolica.com/wp-content/uploads/2025/04/crucificado-672x372.jpg)