El amor, primer principio de la vida del adorador
Tomado de “Obras Eucarísticas”
San Pedro Julián Eymard
 El discípulo de Jesucristo puede llegar a la perfección cristiana por dos caminos. El primero es el de la ley del deber: por él, mediante el trabajo progresivo de las virtudes, se alcanza poco a poco el amor, que es “el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). Este camino es largo y trabajoso. Pocos llegan por él a la perfección; porque, después de haber trepado durante algún tiempo la montaña de Dios, se detienen, se desalientan a la vista de lo que les falta por subir y bajan o ruedan al fondo del abismo, exclamando: ¡Es demasiado difícil, es imposible! Estos tales son mercenarios. Quisieran gozar mientras trabajan; miden continuamente la extensión del deber, ponderan sin cesar los sacrificios que les exige. Se recuerdan, como los hebreos al pie del Sinaí, de lo que dejaron en Egipto, y se ven tentados de volver a él.
El discípulo de Jesucristo puede llegar a la perfección cristiana por dos caminos. El primero es el de la ley del deber: por él, mediante el trabajo progresivo de las virtudes, se alcanza poco a poco el amor, que es “el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). Este camino es largo y trabajoso. Pocos llegan por él a la perfección; porque, después de haber trepado durante algún tiempo la montaña de Dios, se detienen, se desalientan a la vista de lo que les falta por subir y bajan o ruedan al fondo del abismo, exclamando: ¡Es demasiado difícil, es imposible! Estos tales son mercenarios. Quisieran gozar mientras trabajan; miden continuamente la extensión del deber, ponderan sin cesar los sacrificios que les exige. Se recuerdan, como los hebreos al pie del Sinaí, de lo que dejaron en Egipto, y se ven tentados de volver a él.
El segundo camino es más corto y más noble: es el del amor, pero del amor absoluto. Antes de obrar, comienza el discípulo del amor por estimar y amar. Como el amor sigue al conocimiento, por ello el adorador se lanza muy luego con alas de águila hasta la cima del monte, hasta el cenáculo, donde el amor tiene su morada, su trono, su tesoro y sus más preciosas obras, y allí, cual águila real, contempla al sol esplendoroso del amor para conocerlo en toda su hermosura y grandeza. Asimismo hasta se atreve a descansar, como el discípulo amado, sobre el pecho del Salvador, todo abrasado en caridad, para así renovar su calor, cobrar buen temple y vigorizar sus fuerzas, y salir de aquel horno divino como el relámpago sale de la nube que lo formó, como los rayos salen del sol, de donde emanan. El movimiento guarda proporción con la fuerza del motor y el corazón con el amor que lo anima.
De esta manera viene a ser el amor el punto de partida de la vida cristiana: el amor es lo que mueve a Dios a entrar en comunicación con las criaturas y lo que obliga a Jesucristo a morar entre nosotros. Nada más puesto en razón que el hombre siga la misma trayectoria que Dios. Pero antes de que sea el punto de partida, el amor de Jesús ha de ser un punto de concentración y recogimiento de todas las facultades del hombre; una escuela donde se aprenda a conocer a Jesucristo, una academia en la que el espíritu estudie e imite su modelo divino, y donde la misma imaginación presente a Jesucristo en toda la bondad y belleza de su corazón y de sus magníficas obras.
En la oración es donde el alma llega a conocer de una manera singular a Jesucristo y donde Él se le manifiesta con una claridad siempre nueva. Nuestro Señor ha dicho: “El que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él” (Jn 14, 21).
El amor llega a convertirse entonces en primer principio de la verdadera conversión, del servicio perfecto de Jesucristo, del apostolado y celo por su divina gloria.
El amor, punto de partida de la verdadera conversión
El amor desordenado a las criaturas o al placer es el que ha pervertido el corazón del hombre y lo ha alejado de Dios; el amor soberano de Dios lo hará volver al deber y a la virtud.
La conversión, que comienza por el temor, acaba en miedo, y la que se verifica por razón de alguna desgracia, termina con otra desgracia. ¡Cuántos enfermos, que sanaron, se vuelven peores después de curados! En cambio, la conversión causada por el amor es generosa y constante.
La primera prueba de ello es Magdalena. Oyó hablar de Jesús y de su ternura y bondad para con los publicanos y pecadores; su corazón siéntese suave y fuertemente arrastrado hacia el médico celestial. Verdad es que tendrá que sostener luchas tremendas para atreverse a ir a Jesús. ¿Cómo tendrá valor para romper tantos y tales lazos, ella, la pecadora pública, cubierta de crímenes y escándalo del pudor? ¿Cómo podrá enmendarse de tantos vicios y reparar tantos escándalos? El amor penitente obrará este prodigio de la gracia. Y mirad cómo al punto, sin más reflexiones, se levanta Magdalena del abismo de sus crímenes; lleva todavía su vergonzosa librea. Va derechamente al maestro bueno, sin ser anunciada, admitida ni recibida, entra resueltamente, aunque con profunda humildad, en la casa del fariseo Simón, se echa a los pies de Jesús, los besa y baña con lágrimas de arrepentimiento, enjúgalos con sus cabellos, y permanece postrada, sin hablar palabra, expuesta a los desprecios y burlas de Simón y de los convidados. Su amor es más fuerte que todos los desprecios. Por eso, la honra Jesús más que a los demás, la defiende, elogia su conducta y ensalza su amor: “Le son perdonados muchos pecados –dice el Salvador–, porque ha amado mucho” (Lc 7, 47). Ved su absolución divina.
Pero ¿de qué modo amó mucho la Magdalena? ¡Si ella no habló una palabra! Pero hizo más que hablar: confesó públicamente toda la bondad de Jesús con su humildad y lágrimas. Por eso, de pecadora que era, se levantó purificada, santificada, ennoblecida por el amor de Jesucristo. Un momento ha bastado para tan radical transformación, porque el amor es como el fuego: en un instante purifica el alma de sus manchas y devuelve a la virtud su primer vigor.
Magdalena ha partido del amor; no se detendrá nunca, sino que seguirá a Jesús por todas partes y le acompañará hasta el calvario. El amor, a semejanza del sol naciente, debe elevarse esplendoroso hasta la plenitud del día, hasta las alturas del cielo, donde descansará en el regazo del mismo Dios.
El amor, punto de partida en el servicio de Jesucristo.
El servir a Jesús es penoso para la naturaleza, porque tiene como bases indispensables la abnegación propia y la mortificación cristiana. El cristiano es un soldado siempre en armas y siempre sobre el campo de batalla. Quien se alista bajo las banderas de Jesús se halla siempre expuesto a la persecución. En el servicio de este soberano Señor, los más generosos son los más perfectos.
Para servir fiel y noblemente al rey de reyes se precisa algo más que el interés personal, algo más que la esperanza del cielo; hace falta un amor regio que, sin excluir la esperanza, nos haga servir al Señor por Él mismo, por su gloria, por agradarle, sin querer ni desear en este mundo más recompensa que la de serle grato y complacerle.
Veamos el triunfo de este amor en san Pablo, quien por si solo trabajó, y sufrió más, y conquistó más pueblos a Jesucristo que todos los demás apóstoles juntos. ¿De dónde le vino tanta fortaleza y poder? ¿Qué le sostuvo en medio de tantos sacrificios, en aquella vida de muerte? El amor. Oigámosle: Jesucristo me amó y se entregó por mí a la muerte de cruz (Gal 1, 15; 2, 20).
¿Qué decís, oh gran apóstol? ¿Qué desvarío es ése?, ¿Cómo pretendéis que todo el amor de Jesucristo fue sólo para vos, cual si no hubiera muerto el Salvador por los demás? ¿Sois, por ventura, el único fin de la encarnación y del misterio de la cruz? ¡Porque, de ser así, valdríais tanto como Jesucristo, como su sangre, como su vida entregada para vos! Pero Pablo no ceja ante esta consecuencia, sino que sostiene su aserto.
Con tan sorprendentes palabras da a entender que el amor de Jesucristo fue tan grande para con él, que si no hubiera habido en la tierra más que Pablo a quien poder redimir, Jesucristo hubiera hecho solamente por él lo que hizo por todos. Así lo explica san Juan Crisóstomo.
Es propio del amor concentrar, contemplar todo en sí. Por eso, Pablo, convergiendo a un solo foco todas las llamas, del divino amor, y haciendo que el corazón divino derrame sobre el suyo toda su divina bondad, como oprimido bajo el peso del amor, prorrumpe en gritos de admiración y santa locura y quiere a su vez demostrar su amor a Jesús crucificado. De ahí que desprecie todos los sacrificios y desafíe a todas las criaturas y a todas las potestades a que le impidan amar a Jesús. Ya no habrá peligros, ni sufrimientos, ni persecuciones en que no triunfe. “Todo lo soporto por el amor de quien tanto me amó”.
Tal ha de ser la actitud del verdadero discípulo de Jesucristo frente a la dificultad del deber, frente al dolor del sacrificio, ante las seducciones del placer criminal, en medio de las persecuciones del mundo impío.
Jesús me ha amado hasta la muerte; es justo que yo le ame siquiera hasta el sacrificio. Jesús ha muerto por mí; es justo que yo viva por Él. Jesús me ha amado hasta dárseme todo a mí; nada más lógico que entregarme totalmente a Él.
Todo por el amor de Jesús. Tal ha de ser el lema y divisa del adorador.
El amor, punto de partida en la consecución de la perfección evangélica.
De este amor partieron todas aquellas almas nobles y puras que prefirieron el servicio de Jesucristo a todos los bienes, a todos los placeres, a todas las glorias mundanas; se alistaron bajo las banderas evangélicas de la caridad y de la vida religiosa y llevan una vida de muerte, o mejor dicho, una muerte viva escondida en Dios con Jesucristo en el santísimo Sacramento. El gozo y la felicidad que se traslucen en sus semblantes revelan el suavísimo reinado de Jesús en sus corazones.
¿Quién sino el amor infunde a las vírgenes cristianas esa virtud que nada puede corromper, esa fidelidad que nada puede quebrantar? El amor de Jesús. Poseídas de este amor virginal, desprecian las coronas y las seducciones del mundo que desespera de furor contra ellas. ¿Qué es lo que sostiene al mártir entre sus tan largos y espantosos suplicios? El amor de Jesús, la sagrada Comunión. ¿Qué es lo que le hace despreciar la muerte? El amor soberano de Jesús y nada más.
El amor es, por tanto, la virtud regia del cristiano, el primer paso para triunfar del mundo y adquirir la perfección de las virtudes.
El amor, punto de partida del apostolado y celo por la gloria de Dios
1.º Antes de confiar a Pedro su Iglesia, quiso Jesús trocarle en discípulo del amor. Porque, ¡qué santidad, qué fortaleza no necesitaba el destinado a reemplazar a Jesucristo en la tierra, y a ser el continuador de su misión de verdad, de caridad y de sufrimientos y el fundamento inquebrantable de la Iglesia en medio de las tempestades levantadas por los hombres y por el infierno!
Tres actos de amor bastaron para hacer a Pedro digno de su maestro (cf. Jn 21, 15-18): Simón, hijo de Juan, le dice el Salvador resucitado, ¿me amas más que éstos? –Sí, Señor, responde con viveza Pedro. Vos sabéis que os amo. El amor verdadero es humilde. Por eso no se atreve Pedro a compararse con los demás. –Pues bien, apacienta mis corderos, trabaja por mí. La única demostración del amor es una generosidad a toda prueba. El que ama obedece a quien ama. Porque, ¿qué es el amor de palabra? Casi siempre una mentira, o al menos una vileza del corazón. El amor habla poco, obra mucho y cree no haber hecho nada.
Simón, hijo de Juan, ¿me amas?, dice por segunda vez Jesús. –Sí, Señor, Vos sabéis que os amo. –Pues bien, apacienta mis corderos. Sé su pastor en mi lugar. Trátalos como míos. El amor puro es desinteresado; se olvida de sí mismo y gusta de depender. Tal es la real servidumbre del cristiano.
Insiste Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se aflige con esta tercera pregunta, y responde llorando: –Señor, Vos que lo conocéis todo, sabéis que os amo. Satisfecho Jesús al ver que el amor de Pedro tiene todas las cualidades exigidas de humildad, penitencia, pureza y generosidad, le confiere la plenitud de la misión apostólica. Pues bien, apacienta mis corderos y mis ovejas. El amor de Pedro es todo lo grande que se necesita para esta misión tan sublime, que espantaría a los mismos ángeles. Pero como el amor de Pedro es ya bastante fuerte para aceptar la predicción de la muerte, Jesús va más lejos y le anuncia que será crucificado como Él y que morirá en una cruz. Pedro no se asusta ni objeta nada, porque ama a su Señor y sabrá vivir y morir por Él.
Ved lo que el amor da a Pedro: fuerza y generosidad. Otro tanto hace la madre antes de pedir un sacrificio a su hijo; abrázalo primero y pídele luego una prueba de su amor. Tal ha de ser el proceder del verdadero soldado de Jesucristo. Antes de salir al campo de batalla debe decir: Dios mío, os amo más que a mi libertad y a mi vida. Si llegara a morir en la refriega, la muerte sería para él un triunfo magnifico de amor.
2.º Asimismo el amor de Jesús movió a los apóstoles a evangelizar a las naciones entre toda clase de peligros mil, y en medio de todos los sacrificios del apostolado. No son ya aquellos hombres de antaño que seguían a Jesús tan sólo por su reino temporal, que no podían comprender ni tan siquiera las verdades más sencillas del evangelio y que estaban manchados con toda suerte de imperfecciones y defectos de ambición, envidia y vanidad. Se han trocado en hombres nuevos: su espíritu saborea los más sublimes dogmas y misterios; su fe se ha purificado; su amor ennoblecido; sus virtudes revisten ese carácter de fuerza y elevación que admiran aún a los más perfectos. Tímidos, cobardes y flojos eran; vedlos predicar con un entusiasmo divino a los pueblos y a los reyes.
Se consideran felices por haber sido hallados dignos de poder sufrir por el amor de nuestro Señor. Corren presurosos a la muerte como a su más preciado triunfo.
¿Y de dónde les viene tanta virtud y fortaleza? Del cenáculo, donde han comulgado y han recibido el Espíritu de amor y de verdad. Salen de este divino horno como leones terribles para el demonio y no respirando más que la gloria de su Señor. Ya pueden perseguirlos, atormentarlos y darles muerte entre los más espantosos suplicios, que nunca podrán extinguir esa celestial llama del amor, porque el amor es más fuerte que la muerte.




















 San Germán, en la Fiesta de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios en una de sus partes lleno de júbilo proclama:
San Germán, en la Fiesta de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios en una de sus partes lleno de júbilo proclama:

 ¿Cómo explicar la traición de Judas a un afecto tan puro como la amistad de Cristo?; sólo nos queda dejarlo bajo el misterioso velo de la traición primera y más profunda capaz de cometer un alma, de la cual surgirá “lógicamente” cualquier otra especie de perfidia: la de la propia conciencia.
¿Cómo explicar la traición de Judas a un afecto tan puro como la amistad de Cristo?; sólo nos queda dejarlo bajo el misterioso velo de la traición primera y más profunda capaz de cometer un alma, de la cual surgirá “lógicamente” cualquier otra especie de perfidia: la de la propia conciencia.
 ¿Por qué ejerce el amor de Jesús tanta influencia sobre el corazón del hombre?
¿Por qué ejerce el amor de Jesús tanta influencia sobre el corazón del hombre?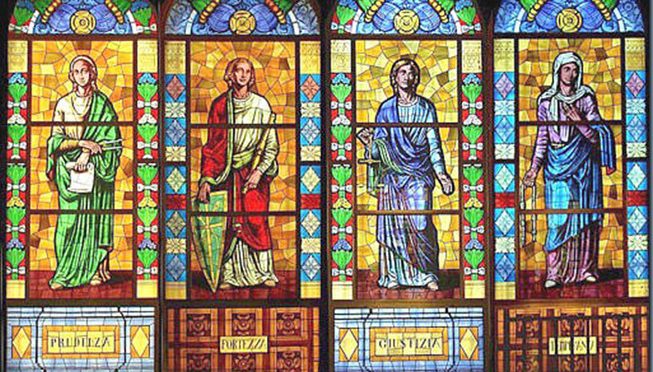










 El discípulo de Jesucristo puede llegar a la perfección cristiana por dos caminos. El primero es el de la ley del deber: por él, mediante el trabajo progresivo de las virtudes, se alcanza poco a poco el amor, que es “el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). Este camino es largo y trabajoso. Pocos llegan por él a la perfección; porque, después de haber trepado durante algún tiempo la montaña de Dios, se detienen, se desalientan a la vista de lo que les falta por subir y bajan o ruedan al fondo del abismo, exclamando: ¡Es demasiado difícil, es imposible! Estos tales son mercenarios. Quisieran gozar mientras trabajan; miden continuamente la extensión del deber, ponderan sin cesar los sacrificios que les exige. Se recuerdan, como los hebreos al pie del Sinaí, de lo que dejaron en Egipto, y se ven tentados de volver a él.
El discípulo de Jesucristo puede llegar a la perfección cristiana por dos caminos. El primero es el de la ley del deber: por él, mediante el trabajo progresivo de las virtudes, se alcanza poco a poco el amor, que es “el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). Este camino es largo y trabajoso. Pocos llegan por él a la perfección; porque, después de haber trepado durante algún tiempo la montaña de Dios, se detienen, se desalientan a la vista de lo que les falta por subir y bajan o ruedan al fondo del abismo, exclamando: ¡Es demasiado difícil, es imposible! Estos tales son mercenarios. Quisieran gozar mientras trabajan; miden continuamente la extensión del deber, ponderan sin cesar los sacrificios que les exige. Se recuerdan, como los hebreos al pie del Sinaí, de lo que dejaron en Egipto, y se ven tentados de volver a él.